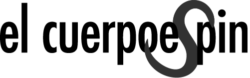Después de escudriñar en los estratos,
después de consultar a los sabios,
de analizar y precisar
y de calcular atentamente,
he visto que lo mejor de mi ser está agarrado
a mis huesos.
Whalt Whitman
Acaso la danza tenga la misma condición que tiene la risa, una mixtura indefinible de músculos y felicidad. Cuando una persona libera su risa, no hay un pequeño fragmento de felicidad que no acuda al rostro por un instante, que no se encarne entre los pómulos de tal manera que la emoción venga a ser la misma materia. Y cuando un estado del ánimo logra fundirse con el cuerpo, el tal estado emocional no puede existir sino en el ahora, dado que el cuerpo no puede vivir otros momentos que no sean los que pisa. Es decir, la risa desmiente la vana esperanza de que la felicidad se encuentre en un futuro prometido por las doctrinas; así también la conversación que libera bandadas de palabras, tantos otros juegos y la danza.
Mientras la risa condensa todo el cuerpo (sin escisión del alma) entre el pecho y los ojos, la danza es la risa en todo el cuerpo; la danza es el juego en el que se dan cita todas las posibilidades físicas y etéreas del ser humano, es ese momento en el que se recuerda que la tal división del cuerpo y el alma no ha sido más que un invento del hombre para aliviarse de su aparente mortalidad. La danza, como la risa, acerca al hombre a sus raíces, lo planta nuevamente en la tierra, donde recibe y permite el tránsito de las fuerzas vitales que atraviesan el mundo. El cuerpo es allí un canal por donde transita la vida, y es, al tiempo, la misma substancia de la naturaleza.
Toda la historia del arte ha sido una gran alegría para la naturaleza. El mundo sustancial ha encontrado en cada verso, en cada trazo en el lienzo o en el espacio, un canal por el cual transcurrir con su fuego y con su aire, con su tierra y sus inundaciones. El cuerpo hecho danza vuelve a ser el conducto de los eternos espirales de savia que son la vida. La danza, como las letras dispuestas en poesía, vibrante y vertiginosa, conduce al ser humano al eterno instante, ese delicioso paréntesis que disuelve el aburrido tiempo contable. Es algo que también nos regala el juego. De los días de niño, por ejemplo, aún recuerdo no saber decir las horas que marcaba nuestro reloj de pared: “El palito corto está en el cinco, y el largo está entre el uno y el dos” le decía a mi prima mayor que me había enviado por la hora, y corría a incorporarme en la algarabía y el barullo que hacían mis pequeños amigos en el solar de la casa. Allí el movimiento nunca fue algo que se ajustara con exactitud a los números del tiempo.
*****
En los primeros días de nuestra niñez, empezamos a recibir una información no del todo clara sobre religión católica y escatología, debemos asimilarla al paso en que vivimos los juegos que provocan la risa, juegos que no permiten el temor de morir ni de un tiempo perdido, momentos en los que, sin duda ni vergüenza, somos felices. Pero poco a poco nos formamos una idea de la verdad: existe Dios, más poderoso que todas las cosas del mundo, creador del Universo y habitante del cielo al que debemos volver después de concluir este paso fugaz por la Tierra; existe el diablo, y hay que ser correcto y verdadero, antes que libre, para evitar los eternos castigos que se imponen en el lugar que éste administra, el infierno. Entonces, ni la verdadera felicidad ni el verdadero dolor son cosas que pertenezcan al presente.
Al correr de los días, serias instituciones se ocupan de ir modificando las verdades que el primer sentido (el cuerpo todo) ha fundado. El tiempo, que hasta aquel momento ha sido un aire embrujado que abarca todo espacio concebido, ahora se adelgaza en una línea rectísima camino a la muerte, dividida en segmentos perfectamente iguales: días, horas, minutos, segundos, y puesta ante nuestros pies para recorrerla procurando no perder el equilibrio. La escuela es el ejemplo claro que figura la segmentación del tiempo. En ella muy pronto se olvida que cada instante es el principio y el fin, el recorrido, la explosión y la contracción, la síntesis y el relato de la vida misma. Si hay algo que hacen bien nuestras instituciones académicas es aplazar la momentánea alegría. Casi toda nuestra educación es un rudo camino para lograr la frivolidad de algún grado, en el cual camino cada momento es sometido cruelmente en beneficio de un honorable futuro. El aula de clases es una de esas máquinas poderosas con las que cuenta la sociedad para postergar el placer de los jóvenes, y es el lugar en el que ocurren algunas de las mayores infamias contra las cosas bellas. No puede ser muy correcto ni confiable aquel sitio en el cual se estratifican los campos de conocimiento, poniendo siempre en niveles inferiores aquellos eventos que involucran más directamente el cuerpo: la música y la danza, la pintura y el deporte; y en el que la literatura y la historia, la biología y las matemáticas son dogmas encumbrados excluidos de los aparatos sensitivos, de la vivencia de niños y jóvenes.
Debido a la disposición física que adoptan los centros educativos, muy pocas cosas de las que suceden en ese espacio tienen el vigor de un instante pleno. Todo no es más que un paso para dar otro paso y algún día alcanzar algo que, en todo caso, es un objeto exterior a la propia experiencia. El camino de esfuerzo y negación del ocio y del placer que es propuesto en las instituciones educativas es una de las formas del camino supereminente que ha promulgado la Iglesia Cristiana, el cual debe seguirse para llegar a la ‘Verdad’. En tales caminos se desmiente el cuerpo y todas sus revelaciones y sus sentires. Y no sólo se desmiente, sino que también se le somete y se le disciplina bajo una serie de ordenamientos y ejercicios, produciendo ese ‘cuerpo dócil’ del que nos habla Michel Foucault y sobre el cual volveremos algunos párrafos más adelante.
*****
Como sustento de la doctrina cristiana, que a hurtadillas todo lo determina, curiosamente se encuentra un hombre griego, quien, con hermosas palabras y contundentes racionamientos, corrompió no solamente a los jóvenes de su época, razón por la cual fue condenado, sino toda esta historia que se aprieta a nuestras espaldas. Sócrates viró la mirada del hombre hacia su interior, le dio al alma la gran importancia con la que aún resuena en el mundo occidental. En el discurso que pronuncia en El Simposio sobre el amor, (discurso que había escuchado y adoptado de una mujer extranjera, Diotima) el cuerpo es apenas tenido en cuenta; a través de él puede iniciarse el camino hacia la ‘belleza en sí’, pero debe ser superado. A manera de escalones, debe pasarse primero por lo que hay de bello en un cuerpo en particular para entender después que la belleza de un cuerpo es hermana de la de cualquier otro, que hay una sola belleza común a todos los cuerpos. Después, debe considerarse más preciosa la belleza que hay en las almas y por allí pasar a aquella que poseen las normas de conducta y las leyes. A estas alturas ya ha de considerarse que la belleza del cuerpo es más bien poca cosa porque, en cambio, podrá avistarse una ciencia única, un extenso mar de belleza no contaminada de pieles humanas, “aquello, Sócrates, –le había dicho Diotima– por lo que precisamente se realizaron todos los esfuerzos anteriores”. Y también: “Si algún día alcanzas a verla, no te parecerá que es comparable ni con oro, ni con los vestidos ni con los niños y muchachos bellos, ante los cuales ahora, con sólo verlos, quedas embelesado y estás dispuesto… únicamente a contemplarlos y estar juntos”. Para Sócrates, el amor es ese deseo constante de alcanzar la plenitud de la belleza más allá del cuerpo humano.
Otra concepción, en la que el cuerpo es el objeto del amor, había sido expuesta por Aristófanes en el mismo diálogo. Los hombres y las mujeres eran seres esféricos con cuatro brazos y cuatro piernas, dos rostros situados en direcciones opuestas, cuatro orejas y dos órganos sexuales. Caminaban erectos, mas para desplazarse con mayor velocidad avanzaban dando vueltas. Eran vigorosos hasta tal punto que llegaron a atentar contra los dioses; por tal motivo Zeus ordenó seccionarlos en dos partes iguales. Los seres humanos, entonces, andan por el mundo tratando de recuperar su mitad perdida a fin de unirse y fundirse con ella. Y la causa de esto “es que nuestra antigua naturaleza era esa que se ha dicho y éramos un todo; en consecuencia, el anhelo y la persecución de ese todo recibe el nombre de amor”. Según el mito que cuenta Aristófanes, el fin del hombre se encuentra en el mismo cuerpo, a través de su sexo: el dios restablecerá al hombre en su antigua naturaleza y lo curará hasta hacerlo dichoso y feliz. Pero Sócrates sostiene que esta unión no debe ser el fin del amor, que es algo por lo que apenas ha de pasarse pues, para él, el cuerpo no puede ser la fuente principal de la belleza. La felicidad, entonces, será algo que supere el estadio de los órganos.
Hay que volver sobre las páginas de Platón para presenciar ese extraño instante en el que, pasada la comida y despejadas las mesas, los hombres del banquete, inmersos en un eco de flautas y danza, se dedican a conversar y a beber en amistosa camaradería mientras sus discursos revuelan en el ambiente. Entre todos, el más contundente, el de Sócrates, habla de otros estados más allá de la frontera física; pero hay algo que contradice con fuerza sus mismas palabras, que lo sigue refutando: es el efecto inmediato que su discurso produce en la piel y en la sangre, aun más si el vino acompaña. Queriendo imaginar una belleza inmensa liberada de la carne, los contertulios de Sócrates viven una belleza que se filtra por los oídos con las palabras del maestro y por los ojos al observar la seductora disposición de sus compañeros reclinados, que de vez en cuando levantan la copa; un instante perfectamente compuesto que no admite escisión entre el cuerpo y el alma, sino que los mezcla en un solo bloque de sensaciones disuelto en el espacio. La conversación, que parece tan etérea, logra una consistencia que involucra en una misma densidad a la materia y a las palabras. De tal manera, solemos transformar nuestro rostro al vernos atravesados por el vital discurso de un buen amigo: sus palabras son nuestra carne. Definitivamente, Sócrates promete algo que podrá ser encontrado en compensación por la virtud y el esfuerzo de cada cual, al mismo tiempo que ese algo se vive despreocupadamente en el presente de todos; lo vive Erixímaco y Pausanias, Fedro y Agatón, también Aristófanes, y lo vivo yo mismo cada vez que asisto al diálogo.
Del registro que Platón hizo de Sócrates y su filosofía se valieron muy bien los primeros padres de la Iglesia Cristiana para sustentar su prédica. Para los días en que el cristianismo empezaba a surgir, ya la Civilización Griega se había desplazado hacia el Oriente debido a las conquistas que hiciera Alejandro Magno. Los cristianos, que sufrían las persecuciones del Imperio Romano, tuvieron que adaptar un discurso que los amparara, un discurso dirigido a la mayoría pagana de la población. Ya hacia el siglo II d. C. podía encontrarse en una misma persona la síntesis del pensamiento griego y cristiano. Así sucedió entre los padres alejandrinos: Clemente y Orígenes, que basaron su teología en la idea griega de la paideia. Estos hombres, y otros: San Basilio de Cesarea, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa, adoptaron con juicio, con intención bastante benevolente, todo cuanto servía de la filosofía platónica, desechando aquello que no colaborara en el sustento de la idea divina y la certeza de la plena corrupción del cuerpo ante el alma.
De tal manera, Platón vino a convertirse en autoridad religiosa: sus ideas (las de Sócrates) eran interpretadas como ideas de Dios. No es del alcance de este texto determinar cuál es el papel del maestro y cuál el de Platón en la formación del platonismo, lo cierto es que, gracias a Los Diálogos, la mirada del hombre de occidente se volvió desde la realidad material y sensible hacia un mundo conformado por las inmateriales ideas, un mundo en el que, para platónicos y neoplatónicos, “habían de hacer su morada los miembros más nobles del género humano”; (las palabras son de Werner Jaeger). Es a través del cristianismo que se ha filtrado Platón y toda la idea del retorno a la especie divina. Basta leer las palabras que dijo Sócrates antes de su muerte a uno de sus pupilos para percibir la relación de su filosofía con la concepción de Dios de los cristianos: “Si el alma, pues, se retira en ese estado –filosofando y aprendiendo a morir– va a un sitio semejante a ella, divino, inmortal, lleno de sabiduría, en que goza de la felicidad, libertada de sus errores, de su ignorancia, de sus temores, de sus amores tiránicos y de todos los otros males inherentes a la naturaleza humana”.
Esta división del ser humano en el cuerpo y el alma, y la mayor importancia que damos a la segunda sobre el primero, es lo que vino a dictar no sólo el orden histórico que se siguió desde el comienzo de nuestra era: la Edad Media y sus cruzadas, el tribunal de la Santa Inquisición, la cruel Conquista española sobre América, sino también la disposición moral que ha definido la cotidianidad de cada persona: una cotidianidad de constante espera, de visión del más allá, de olvido del momento de movimiento, de inconciencia de la risa y de los pequeños fragmentos de felicidad. Mencionaba Ernesto Sábato, en una de sus novelas, que el hombre vive a la espera de una gran felicidad, por lo cual no se percata de las pequeñas que se presentan en todo instante, que, además, son las únicas que existen. Toda la tradición cristiana ha enseñado que la vida es un recorrido de esfuerzo, de sufrimiento a favor de un más allá. “Nuestra cultura –dice William Ospina– es una cultura del propósito y de la infinita postergación. Hemos aprendido a vivir en la mortificación y a anhelar la felicidad”.
Tal vez fuera posible una educación en la que no se diera por sentado nuestro catolicismo y no nos mostraran la religión tan sólo como una cadena de virtudes que hay que seguir. Habría que mostrar su historia y su filosofía, se vería más cuanto de hermoso hay en ella y mucho más cuanto de terrible ha sembrado. Sería posible entender, con más emoción por el conocimiento y menos devoción por los dogmas, ese firme sustento platónico: el mundo ideal, y podría decidirse si esa es la verdad propia o es una belleza que es verdad de otras personas.
*****
Por fortuna, la historia misma ha parido respuestas a sus desaguisados: Spinoza devuelve a Dios a la tierra; Dios no puede ser otra cosa que la naturaleza, substancia indivisible y eterna, aquello que no necesita de otra cosa para ser, que genera todo lo que existe, causa y efecto en un mismo punto. Desde esta perspectiva, no habiendo nada allende la naturaleza, no puede existir la muerte, lo que conlleva a que tampoco exista un camino que lleve a ella. Todo el poema de Whitman podría, no ya explicar el continuo fluir del Universo, sino hacerlo sentir, verterlo sobre nuestros cuerpos e involucrarnos en él:
La hojita más pequeña de hierba nos enseña que la muerte no existe;
que si alguna vez existió, fue sólo para producir
la vida;
que no está esperando ahora, al final del camino,
para detener nuestra marcha;
que cesó en el instante de aparecer la vida.
Todo va hacia delante
y hacia arriba.
Nada perece.
Y el morir es una cosa distinta de lo que algunos
suponen
¡Y mucho más agradable!
Porque lo que llamamos ‘morir’ no es más que el paso necesario para la perdurabilidad de la vida. O mejor lo dice Darío Botero Uribe: “Sólo existe la vida en el universo. La muerte es una pobre idea humana, una medida de lo finito, de lo circunstancial, de lo fenoménico. La naturaleza no contiene la muerte”. ¡Cuán difícil será entenderlo! Para Spinoza, todo esto que nace y que perece son los modos, afecciones de la naturaleza que se intercambian dentro de la unidad de la substancia. “Los modos finitos –continúa Botero hablándonos de Spinoza– cambian de estado, se reintegran a la materia cósmica y vitalizan nuevamente otros entes vivos, son consumidos y tornan a su energía”. Es esto lo que permite que exista siempre esa maravillosa diversidad dentro de una unidad.
Entendiendo la vida como lo que perdura en la naturaleza, diferente a la idea de la vida como aquello que nace y perece, podría empezar a pensarse que es posible la eternidad del instante. Ya la eternidad no será más una reserva al final del camino, sino una fuerza en cada parada, en cada momento en que nos dignemos vivirla. Cada evento de arte no ha sido más que la firme resistencia al paso del tiempo, la tenaz postura de un tiempo que se vive frente a un tiempo que pasa. No creo que sea posible negar el tiempo, sino desmentir su linealidad, por lo menos su rectitud. Un cuerpo que transcurre en el tiempo como un servicio de transporte que lleva al alma a su morada final es un cuerpo acompasado tristemente por la terquedad del reloj, justifica su monotonía. Mientras que un cuerpo que viva en presente su emoción, desdibuja el futuro planeado para convertirlo en una continua sorpresa, en un dios risueño a la vuelta de cada repentina curva.
Creo que la concepción que solemos tener del tiempo está estrechamente ligada a la concepción que tenemos de nuestro cuerpo. Si consideramos que nuestro ser está dividido, que hay un alma que se proyecta hacia el futuro inmenso, el tiempo se acompasa en una insípida marcha militar. Si nuestro cuerpo no tiene por alma más que los fluidos que comparte del mundo, el tiempo será un inmenso e instintivo presente. Aquella concepción tan cristiana sobre la vida (la vida segmento, la vida cuerpo que se agota) llega siempre a ser vulnerada y modificada en la lectura de un breve poema. El verso expande el mero segundo y salva la diferencia entre la piel y la madera sobre la que estamos sentados, entre los ojos y las letras que decodificamos, entre el lomo del libro que sostenemos y nuestras manos, volviendo verso todas las cosas, unificando la substancia que habíamos estratificado. “Y el verso cae al alma como al pasto el rocío”. La condición maravillosa que tiene el verso es la de estar ahí siempre, no puede ser vivido de otra manera sino en el presente. En cada lectura estallará nuevamente dejando salir a la superficie toda la emoción que lo sustenta, todo su color y movimiento.
Como el poema la danza. La danza es poesía del cuerpo como la literatura es danza de la lengua. Es poesía en tanto que establece un lenguaje; no precisamente un sistema significante de conceptos o ideas fijas, sino un proceso emocional constante que trae a la superficie perceptiva todo un bloque de sensaciones, que puede o no significar con mayor evidencia una imagen o una idea clara. La danza reclama en cada punto la unidad del cuerpo con su alma, reclama la unidad de la substancia, de la naturaleza, al mismo tiempo que manifiesta la diversidad de sus modos.
Pero hemos sido educados demasiado bien para no poder percibir con facilidad la unidad diversa de la que participamos, la emoción encarnada, la risa del mundo, el solo momento que es toda la historia del planeta, toda la historia sideral que es una sola mirada profunda…
*****
Volvamos a revisar aquí ese proceso de educación que es llevado a cabo en nuestra sociedad, que ha tenido tanto que ver con el trato que le damos al tiempo y al espacio, al movimiento, y que por la misma ruta nos hace entender en qué consiste cierta felicidad. Michel Foucault explica cómo en la época clásica se intensificaron las formas en las que el cuerpo es sometido a un ordenamiento espacial y temporal, a favor de un encauzamiento de la conducta de los seres humanos. El niño, antes de ingresar a la institución educativa, ciertamente hace uso del tiempo y del espacio de una manera desordenada e irresponsable. El juego no es exclusivo de ningún patio ni de ningún andén, la risa no tiene hora ni duración prevista. Pero, al ingresar a la escuela, los chicos se empiezan a ejercitar en el oficio de la distribución de las horas y de los lugares. En primer lugar, hay un sitio radicalmente diferente, clausurado al resto del mundo, al que se asiste para permanecer la mayor parte de la jornada en una postura poco usual: hay que estar sentado. Hay una división de las zonas: cada individuo debe permanecer en su lugar, en una disposición antitética a la disposición que el cuerpo suele tener en el desarrollo de los juegos callejeros, en los cuales las hordas de pequeños atraviesan los antejardines de los barrios metiendo mucho desorden y mucha algarabía, haciendo indefinible la posición exclusiva de cada niño. La distribución del aula de clases permite, por el contrario, la clasificación y la localización, evitando la aglomeración, las circulaciones caóticas y las ausencias intempestivas. Se trata de dar un orden a lo múltiple. “La primera de las grandes operaciones de la disciplina –escribe Foucault– es, pues, la constitución de «cuadros vivos» que transforman las multitudes confusas, inútiles o peligrosas, en multiplicidades ordenadas”. Es decir, al situar cada particularidad en un puesto preciso, se evita el constante fluir de la substancia del universo. Cualquier desplazamiento dentro del salón, cualquier intento de abandono queda regulado por un poder imbatible e incuestionable.
La distribución homogénea del salón de clases, las filas y las hileras, permiten, en todo caso, un movimiento también homogéneo. Cada individuo va logrando un rango que modifica su posición de mes en mes y de año en año, según los logros obtenidos en cada prueba. Se organizan los alineamientos, sucedidos unos tras otros según las edades y los temas de enseñanza tratados, que van aumentando su dificultad; hay un movimiento constante y perpetuo en el que los chicos sustituyen a otros chicos en intervalos de tiempo perfectamente ritmados y delimitados.
Fuera de controlar y lograr la obediencia, las distribuciones en celdas garantizan un ‘mejor uso del tiempo’. El empleo del tiempo es una herencia harto religiosa, un modelo estricto sugerido por las comunidades monásticas, que la disciplina escolar ha venido a adaptar y a perfeccionar conforme a sus fines. Aquí el tiempo comienza a hacerse dueño del cuerpo, de tal manera que lo domina. Le impone la exactitud de las horas de llegada, de cambio de actividades y de salidas, le impone la aplicación necesaria para no llegar ocioso al próximo minuto y le impone la regularidad indispensable para lograr la ascensión por la que se trabaja. El tiempo adquiere el carácter lineal que tiende hacia un punto terminal y estable, y no deja opción para vivirlo de otra manera que no sea en su recorrido, en su forma de camino recto y ascendente.
También de origen religioso es el ejercicio, en el que se impone a los cuerpos tareas a la vez repetitivas y siempre graduadas. El ejercicio garantiza el crecimiento, procura una buena calificación para los individuos, tiende a un estado definitivo y nunca se lleva a cabo por el mismo ejercicio sino por lo que pueda lograr próximamente. Es otra forma del ascetismo cristiano que pretende lograr la luz de la verdad fuera de las nimiedades mortales, una manera de organizar el tiempo de la Tierra para llegar hasta la salvación.
La historia de Occidente ha venido variando el sentido del ejercicio, pero ha conservado algunas de sus características: economiza el tiempo, lo acumula en forma útil, sirve para ejercer el poder sobre los hombres y, ante todo, está en busca de un objeto fuera del mismo evento; es allí donde el acontecer artístico se planta en resistencia. Nada más opuesto a aquel manejo del tiempo y del espacio, y a la disciplina del ejercicio que la danza, que deshace todo lo establecido para recrearlo inmediatamente, que recibe todo lo que espera al mismo tiempo que lo produce: “Pues tal es el secreto de la danza –dice William Ospina en uno de sus ensayos–, cada movimiento está anhelando una plenitud, no está sujeto a un fin exterior… procura a cada momento ser significativo, como la música es significativa a cada instante y no está subordinada a un desenlace. El cuerpo humano, arrebatado por las fuerzas profundas de la música, abandona un tiempo su sujeción a las leyes de la realidad”.
*****
Hemos tenido que descomponer las rutinas para cambiar nuestros días repetidos. Al fin de cuentas, los paréntesis que abren y cierran nuestros soles nunca tienen una misma duración, ni una sola intensidad. Siempre nos ha sido dado deshacer los vértices de nuestros marcos más sólidos. En mi memoria vive un viejísimo samán que asoma sus hojas por las ventanas en las horas más tediosas del aula de clases. En aquel lugar, a pesar de todo, era también posible la risa que embrujaba los pasillos y nos mecía en el tiempo. He vivido casi cien veces una tarde siempre nueva de séptimo grado, en la que aprovechamos la ausencia de la profesora de álgebra para entregarnos al juego. Todos corremos tras una pequeña pelota que salta siempre en la dirección que nadie espera. Los pupitres están caídos, las filas están completamente quebradas por las intensidades que atraviesan el espacio. Nuestros cuerpos se han hundido en el aire y en la luz, todo gira en miles de direcciones, existe un solo cuerpo indistinto del mundo entero, las celdas han sido abiertas, los estratos se desploman porque no resisten el peso de la felicidad, toda mirada es cutánea, toda voz alimenta el fuego en el que nos consumimos, el tiempo se deshace en gritos que llenan el espacio concebido, cualquiera puede fundirse cada vez en un fragmento de piel más oscura o más pálida, la risa es una materia que se puede amasar con la palma y los dedos, la pelota que salta sin cesar agita un solo vientre y el corazón quiere salirse por las ventanas del aula. Por eso nadie se entera de la presencia de Mariela, la profesora de álgebra, sino cuando la pelotica cae en una de sus manos. Los cuerpos se detienen, pero la alegría sufre una inercia más poderosa, así que las sonrisas permanecen en nuestros rostros desafiando la autoridad. Y cuando parece que todo debe volver a su lugar: los individuos a sus filas y la felicidad a su encogido rincón del pecho, Mariela dibuja una curva hacia arriba con su brazo, su rostro es invadido por un gesto dulce y maligno, y, antes de que su brazo acabe su camino de vuelta, suelta la pelota que esconde su mano. Y los cuerpos se disparan en todos los sentidos, tras la pelota o delante de ella, atropellando y torciendo líneas rectas, variando las velocidades, enredándose en brazos que vuelven a ser propios. El espacio se compone y descompone tras cada recorrido, recargándose a la derecha o en el proscenio, y las carcajadas de Mariela se envuelven en nuestro juego, un juego de danza.
Es que es seguro que el ser humano tiende hacia la plenitud, a pesar de la manera en que ha organizado su historia. Por eso existe un arte, que cada tanto tumba algunos muros para rehacer sus casas. El arte reconstruye los conductos que ha destruido el hombre mismo, por donde fluyen las corrientes vitales del universo. De no haber poemas, dibujos y danzas, melodías y personajes, estatuas, grabados, fotografías e historias, simplemente, el mundo, desprendiéndose de su órbita solar, se despeñaría cuesta abajo hasta los abismos del tedio absoluto, es decir, no volvería a nacer en cada instante. Pero si hay algo en lo que se puede tener confianza es en que el hombre mismo tiende cada tanto hacia el arte. En alguna ocasión, Kindi Llajtu, joven pintor inga, mencionaba que todos estamos llenos de color, que la música habita dentro de nuestro cuerpo, que todos tenemos poesía; no es de extrañar, entonces, que ante las limitantes impuestas por la sociedad, el ser humano quiera subvertir siempre el orden establecido. Básicamente, esta es una razón fuerte para querer bailar.
*****
Retomemos, en breve síntesis, lo expuesto hasta este punto: Hay acontecimientos, desde el comienzo de nuestros días, que nos proporcionan felicidad; hay eventos que vivimos en la inmensidad del presente, con el cuerpo y todo lo que ello implica. Por otra parte, debemos asumir la fuerza de nuestra cultura, sustentada por una religión que basa su doctrina en la división del ser humano en un cuerpo perecedero y un alma que supera la muerte. La vida del hombre, entonces, se cambia por un recorrido hacia el futuro, hacia una idea ulterior o una felicidad incierta, lo cual, a mi parecer, hace entender el tiempo como una línea que se transita en vez de un instante que se vive. Las instituciones, cimentadas sobre la misma doctrina cristiana, nos enseñan a hacer una distribución regular de ese tiempo y del espacio, distribución que termina por estratificar el cuerpo, por encasillarlo e impedirle su libre desenvolvimiento. Sin embargo, el cuerpo, con el juego y con la risa, tiende hacia la naturaleza, recuerda (o siente, sin concienciarlo necesariamente) que es substancia del mundo, y crea conductos (el arte) por los que él mismo puede conducirse. La danza es también una manera potente de transitar por la naturaleza.
La danza ha insistido en estar con nosotros gran parte de nuestro tiempo, aun sin nombrarnos bailarines. Quizás la labor más importante del bailarín no sea encumbrar su arte tanto como devolverlo a la vida de las personas, vivir y hacer vivir lo que he querido llamar ‘momento de movimiento’ o, bien, la risa del cuerpo, que no dura nada, pero que permanece en una dimensión extraña, atravesada por millones de intensidades veloces y potentes. Bien lo susurró Borges en uno de sus poemas: “Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar”. Es profundo y no lineal, y tan diverso que nunca alcanzamos a contar sus elementos, ni los rostros ni los otros instantes que caben en él. Allí, todo aquello que consideramos perdido, acaso sea lo que, sin distinciones físicas o metafísicas, habita en nosotros. Todos nuestros muertos valen para cada instante, y el recuerdo y la nostalgia quizás no apuntan al pasado tanto como al infinito espacio en el que podemos hundirnos para vengarnos del tiempo.
Un momento de movimiento es ese fragmento en el que el tiempo se abre o se expande y se vuelve incontable. Si hay un elemento enteramente absurdo e inútil en la tarea de medir la eternidad, es el reloj. Bachelard habla del tiempo vertical, cuyo fin es la profundidad o la altura, que rompe los marcos sociales de la duración y que se diferencia del tiempo común que huye horizontalmente: “…el tiempo ya no corre. Brota”. Debemos tener claro que ese tiempo, al que le escuchamos su incansable tic tac, no tiene ninguna cosa que ver con el plano en el que la danza logra su consistencia. Y considero que allí ya no importa si se es el ejecutante de la danza o el que la observa, ambos son creadores en tanto que viven el instante y se convierten en una sola emoción a través de sus cuerpos. Es allí donde seguramente podremos reencontrarnos. La danza no debe pertenecerle exclusivamente a ningún cuerpo, sino que debe involucrar toda la vida del hombre, ser un texto en movimiento en el que pueda ser leída la historia de los demás, en el que se disfrute el cuento ilustrado del mundo entero.
Hace ya algún tiempo, un buen amigo me confesaba haber descubierto (o recordado), tardíamente por demás, que no eran sus libros la única fuente de conocimiento posible. Bien entendemos esto cuando potenciamos nuestro cuerpo y logramos fundirlo con los jugos de la tierra, sea observando o bailando; podemos percibir que cuanto acontece viene a ser principio y final en nosotros mismos, todo en un justo instante. Nuevamente, me viene a la memoria el Canto a mí mismo de Whitman, que es un canto del cuerpo alerta de su naturaleza y sus fluidos. El poeta es la danza misma atravesando todo cuanto de dios hay en la vida, tomando del mundo con sus propias manos:
Quédate hoy conmigo,
vive conmigo un día y una noche
y te mostraré el origen de todos los poemas.
Tendrás entonces todo cuanto hay de grande
en la tierra y en el sol,
(existen además millones de soles más allá)
y nada tomarás ya nunca de segunda ni de tercera mano,
ni mirarás más por los ojos de los muertos,
ni te nutrirás con el espectro de los libros.
Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos
ni tomarás las cosas de mis manos.
Aprenderás a escuchar en todas direcciones
y dejarás que la esencia del universo se filtre
por tu ser.
Es hermoso percibir la fuerza del universo, y sentir que somos algo infinitamente mayor que un cuerpo que perece. Es una felicidad vivir un instante pleno de tiempo infinito, y poderlo amasar con nuestras manos como un puñado de tierra. Algunas veces, en el espacio de danza, podemos regalarle la risa al cuerpo convertida en movimiento y volver a ser el juego que tanto se olvida. He de confesar que los trazos que con brazos y piernas han dibujado algunos compañeros en el espacio han encarnado mi alma y han disuelto mis músculos y mis huesos en el calor del aire agitado.
En nuestros días, dictados por normas que niegan la sensualidad, cada vez se hace más necesario alertar el cuerpo, y no dejarlo entrar en el letargo que detiene la maravillosa rueda de la existencia. Hay que abrir los poros, miles de millones de poros como ojos que no se permitan perder ni un leve movimiento a nuestro alrededor, ni siquiera el lento acontecer de las piedras. Podremos volver al cuerpo vivo en el preciso instante, reconciliado con las fuerzas vitales; un cuerpo que inhume la emoción y la haga temblar de tanta piel, que en el movimiento imperceptible atraviese el tiempo, ya no en su linealidad, sino en su profundidad.
Borges dijo que los libros son una de las mayores posibilidades de felicidad que tienen los hombres. La danza viene a ser también una de esas fuentes de alegría momentánea e infinita por la que se accede a la belleza sin tener que esperarla demasiado o someterse a un trayecto de sufrimiento, una sencilla risa inmemorial que concentra lo más hermoso de toda la historia natural, un pequeño momento en el que todo todo se mueve, desde aquel pequeño gesto, eje del mundo, hasta las profundidades más misteriosas del mar y mis entrañas.