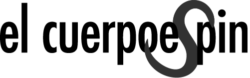Afectos y caminos para la crítica de la danza contemporánea en Colombia[1]
…la crítica como lectura de una obra, de sus aciertos, sus desajustes, sus posibilidades para potenciarse; la crítica como pieza estética que puede alcanzar la altura de la misma coreografía sobre la que está tratando; la crítica como canal (prescindible en todo caso) entre el lector-espectador y la obra; la crítica como continuación del movimiento sobre otro escenario, sobre esa suerte de tablado que es el espacio blanco en el que se trazan palabras. La danza, la crítica, la escritura.
Hay dos preguntas fundamentales de las que podríamos partir para discurrir sobre el tema. Una es si existe crítica de danza en Colombia; la otra, si esta es necesaria. Ante la primera cuestión no se puede responder con un no rotundo, pues en ciertos rincones –en la web, o en una página manchada de periódico, en el archivo personal de una bailarina– es posible encontrar algunos artículos cuyos autores hicieron el relato de tales y tales obras, y emitieron sus juicios sobre ellas. Si las evaluaciones fueron someras, si las lecturas sobre las piezas eran ingenuas, si fueron buenos escritos o no… esos son detalles que no eliminan su existencia. Luego, no es que no haya crítica de danza en Colombia; quizás lo que pase es que nuestra crítica se encuentre en un estado insipiente, o que sea algo lánguida en relación con la producción escénica.
Ahora, frente a la segunda pregunta, muchos estaremos de acuerdo en decir que sí, que la danza debe ser completada por el ejercicio de la escritura, por una reflexión que la enriquezca, que la examine y que le ayude a mirarse desde perspectivas diversas. Entonces, habremos de querer que la crítica salga de su estado embrionario y se posicione como una actividad que, por lo menos, tenga una fuerza acorde a la potencia que ha ido logrando el movimiento sobre la escena. No habrá mucha disidencia sobre este punto: quisiéramos ver más escritos sobre las obras en revistas, periódicos y publicaciones de investigación; pero sí habrá diferencias en lo que cada uno de los actores de la danza (bailarines, coreógrafos, dramaturgos, escritores, espectadores) pensemos acerca de qué deba ser la crítica, o cómo deba hacerse, o cuáles han de ser los parámetros estéticos para hacer la lectura (y la reescritura) de una pieza.
Por una parte, todavía puede haber quien crea que la crítica sea la labor de un francotirador que, en cosa de una página, efectúa una masacre de bailarines, coreografías, escenografías y dramaturgias, que luego, al cabo de un párrafo más, va y pone una bomba en el lugar del desastre para hacer saltar por los aires piernas, sillas, tablas, empeines, técnicos de luces, uno que otro fresnel y, ojalá, el corazón, en pedazos, del director de la obra. Otros no irán tan lejos, pero es frecuente que la palabra “crítica” sea asociada a una tarea de expurgación y censura, llevada a cabo por algún sacerdote de la academia, que determina qué cosa alcanza, y cuál no, el estatus del arte. En estos casos, es muy poco lo que pueda aportarle tal ejercicio a la danza, y sobre todo a la que tenemos en este contexto específico.
¿Qué tipo de exámenes serían entonces los que le servirían al movimiento escénico que nos corresponde? Pienso que hay una condición de la que debe partir cualquier intervención que se haga sobre el campo del arte, independientemente del frente que se haya escogido para ello: el afecto; y escribo “afecto” para no ir más lejos con palabras como “amor” o “compasión”, o “benevolencia”, que pueden ser polémicas, pero a la larga serían mucho más precisas y pertinentes. Nómbrese como se nombre, una crítica que no parta de ese lugar sería mejor no escribirla. Ya reconvenía Rilke al joven poeta, el estimado señor Kappus: “Y hágase aquí el ruego: lea usted tan pocos escritos de crítica estética como le sea posible –son, bien sea, consideraciones de partido que se han anquilosado y han perdido sentido en su dureza inerte, o hábiles juegos de palabras, según los cuales gana hoy un punto de vista y mañana el opuesto–. Las obras de arte son de una soledad infinita y no hay nada que se acerque menos a ellas que la crítica. Sólo el amor puede aprehenderlas y retenerlas y ser justo frente a ellas”.[2]
Sin embargo, es posible acercar la crítica al arte, tanto que aquella termine pareciendo indistinta de la obra de la que trata. Un escrito sobre una creación de danza será acertado si logra instalarse dentro de la pieza misma, relatarla nuevamente, darle mayor luz a los momentos en que fue atinada, y abrir cuestiones en los puntos de más flaqueza. La pieza, en todos sus detalles, es irrecuperable, sin duda, pero las palabras pueden alcanzar una figuración de ella, de manera que generen la ficción de tener nuevamente los cuerpos al frente de quien los lee.
Las obras, las buenas obras, nunca son círculos cerrados a las variaciones; allí tenemos las que Brahms hizo sobre la música de Beethoven, la de Nabokov sobre cierto canto de Homero, la de Pina Bausch sobre la pieza de Nijinsky. De alguna manera, esas variaciones eran reseñas de sus modelos, formas de contar lo que había habido antes, en otro escenario, dirigido por otra mano.
A la larga, cada uno de los diversos canales que le han sido dados al hombre cumplen una misma función: propagar el espíritu, darle tránsito, permitirle llegar hasta otros cuerpos que, a su vez, en letras, en movimiento, en colores, en canto, hacen que continúe su rumbo. La crítica, que se vale de palabras, no debe ser ajena a esta labor: antes que truncar la ruta que viene andando determinada corriente de energía, debe hacer que fluya, aunque no descarte hacer algunas preguntas, poner en duda, con el fin de potenciar la fuente de movimiento de la que esté tratando.
Un buen ejemplo de esta crítica creadora podrá dárnosla Alejo Carpentier, que dedicó algunas líneas memorables al ballet, en las que, por un lado, exaltaba ciertas piezas e interpretaciones, y, por otro, cuestionaba, con la franqueza y el tiento que tiene un gran escritor, algunas otras de menor calidad. En La consagración de la primavera, que es una variación literaria e histórica de la amalgama hecha entre Stravinsky, Diaghilev y Nijinsky, el autor cubano escribe algunas líneas dedicadas a una famosa bailarina (es inevitable transcribir casi la totalidad de la cita): “Anna Pávlova, vestida de tules y armiños, estaba ahí, y al punto su cuerpo delgado y sin peso, desplazándose en arqueada y despaciosa trayectoria trasfiguró el empalagoso cisne de Saint-Saëns en inefable cisne de Mallarmé[…] En pocos segundos entendimos lo que podía ser bailar en un ámbito trascendido por la forma, situado más allá del baile. Y era ese moverse sobre el tablado de la escena sin tocar el tablado de la escena, salvo por unas diminutas puntas que apenas si rozaban el suelo, alzando un estremecido cuerpo, ingrávido, elevado por el aire que delimitaba su albura, a la vez pluma, espiga movida por casi imperceptible brisa –blanca llama lejana, como la de esos arcángeles vibrantes, alargados, prestos a volar en la ascensión de una pincelada, vislumbrados más que vistos en ciertos planos remotos del Greco-, de brazos recogidos sobre el pecho, de perfil aquietado sobre un hombro, ente fabuloso que se deslizaba sobre lagos imaginarios, haciendo ondular, de pronto, en un aletear de su evanescente arquitectura, las manos más bellas que pudieran verse. Cantaba el violoncello, allá abajo, en las sombras de la fosa, su doliente frase, y aquella mujer-ave, intangible, inalcanzable, vivía como en soledad, como si nadie la mirara, el drama de su propia muerte, burlando el efímero transcurso del minuto presente por el señorío de una harmonía gestual que daba dimensiones prodigiosas a lo que era una mera suma de segundos. Poco a poco, la Forma, como herida por un dardo invisible, se replegaba lentamente sobre sí misma, el rostro casi caído en las rodillas, atenta a los casi imperceptibles pálpitos de una pudorosa agonía, dejando en inmovilidad y descanso lo que un telón a tiempo cerrado arrebataba al mundo de acá… Olvidados de todo, movidos por una emoción visceral, traída por el distanciamiento auténtico de lo que era teatro –teatro de verdad, en su poder de sacarnos de lo cotidiano, banal y transitado–, aplaudíamos, aclamábamos, sin oír que los demás también aplaudían y aclamaban, exigiendo que la cortina se abriera una y otra vez, y viésemos reaparecer, en flexión de humilde reverencia, a Quien acabó por señalar a su violoncellista, como si él hubiese sido el hacedor del milagro cada noche renovado”.[3]
Ahora bien, más allá de alumbrar una pieza de danza y saber mirarla en picado y contrapicado, más allá de volver a darle vida en este otro plano que es la página, es necesario saber cuál es el contexto en el que surge para hacer una valoración justa de ella. Siguiendo con Carpentier, escribió alguna vez que las producciones literarias y artísticas de ciertos países no debían ser consideradas con criterios que no obedecieran a su realidad: criterios generalmente adquiridos de las grandes historias europeas. En cuanto a la literatura, en España, Inglaterra, Francia y Alemania, las generaciones se habían sucedido con tal consecuencia y fuerza, que por eso nos veíamos abocados a entablar comparaciones odiosas con el desarrollo de nuestras letras, sin tener en cuenta que nuestra producción latinoamericana obedecía a leyes muy distintas: “Clasificar las leyes de la literatura y del pensamiento –escribió– por generaciones y tendencias en países que, por razones históricas, iniciaron su evolución cultural con algún retraso sobre otros, resulta una falacia. […] Para juzgar ajustadamente nuestras historias literarias, hay que crear otros módulos y escalas de valorización”.[4]
Esto mismo debemos aplicarlo a nuestra danza, y entender que su evolución ha sido de una particularidad que la hace completamente diferente, no solo a la danza que se ha desarrollado en Estados Unidos y Europa, sino también a la que ha habido en países tan cercanos en otras artes como México, Venezuela, Brasil y Argentina. Si no tenemos cuidado con este punto, seguiremos todavía evaluando nuestras obras con parámetros que han sido ya superados hace décadas en otros lugares. Por ejemplo, todavía hay quienes dejan ver que la danza solo vale la pena en su versión de líneas exactas, de empeines afilados, extremadamente convexos, de piruetas prodigiosas y cuerpos de puntuales medidas. Hay quienes acusan de gordura a ciertos bailarines, y los que reducen el arte a la destreza; y están los que simplifican toda crítica a una sola condición: “el nivel”, y hay quienes se inclinan a la técnica (por demás, a una sola, o a dos, de mil de técnicas posibles) como si fuera esta una diosa enfurecida, una única verdad.
A lo mejor, de la primera idea que debemos desprendernos, es de la de creer que los cuerpos de este preciso país son los cuerpos que nacen de otras tierras bajo otras condiciones sociales, culturales y también económicas, que han tenido el beneficio de formarse en escuelas constituidas desde hace décadas, en algunas regiones, y desde hace siglos en otros lugares. Aquí no hubo nunca un empoderamiento de una técnica por sobre las demás, aquí no hubo el desarrollo de una maquinaria propia de un imperio que unificara en una sola forma las posibilidades del arte del movimiento. Aquí todo ha llegado en fragmentos, por noticias, o por la labor de contados maestros que aportaron con un poco de esto, con algo de aquello otro.
Pretender un ballet puro en este lugar, o una técnica desarrollada a partir de otras causas extrañas a las nuestras, no tiene ningún sentido. Es por eso que las mejores obras de danza de nuestra historia reciente (por lo demás, la única historia, si nos referimos al concepto clásico de creación en danza: piezas de mayor envergadura, con sus coreografías y vestuarios y escenografías entretejidas en una dramaturgia compleja) han sabido integrar lo autóctono con lo exógeno, lo popular con lo académico. En El potro azul, de 1975, Jacinto Jaramillo relató un hecho histórico nacional, con una extraña amalgama de una técnica moderna y pasos del joropo llanero. No de otra manera habría logrado una pieza auténtica, que fuera realmente adoptada en su sentido más profundo por sus intérpretes; no lo habría alcanzado si no hubiera recurrido a un zapateo propio de sus tierras. Algo así vino a suceder una década más tarde, cuando en Barrio Ballet fue posible ver alternadas las puntas y los fouetté con aquello que sería casi imposible para una bailarina rusa: ese suave contoneo pacífico en las caderas de las mujeres del Valle del Cauca, con una música que podía surgir solamente en correspondencia con esas cadencias del movimiento. Por otra parte, Carlos Jaramillo, en su escuela Triknia Kábhelioz, mezclaba las técnicas de Martha Graham y José Limón, el ballet, el jazz y el release. Conocía muy bien el movimiento de Alvin Ailey, de modo que, tanto en las clases que impartía como en sus creaciones, había una presencia decidida de sangre negra, de danza afroamericana. En 1985, en la misma época en que en Cali se gestaba Barrio Ballet, Carlos Jaramillo estaba creando en Bogotá un programa que incluía una danza neoclásica: Espigas, inspirada en los movimientos de los tallos de la caña de azúcar, y un par de piezas con ritmos más propios del folclor caribeño y nacional: Boleros y Bambuquerías.
Si tomáramos cada uno de estos ejemplos, y otras obras trascendentes, por decir alguna cosa: Rebis de Álvaro Restrepo, 34 % visible de Rafael Palacios, Bordeando la ausencia de Danza Común…y tratáramos de ajustarlas dentro de una cronología en la que cada una de ellas hiciera parte de determinado movimiento y guardara una coherencia con la producción de su generación, encontraríamos que ninguna de ellas se podría encasillar con juicio en ningún lugar. Si bien, entre las piezas que ha habido, y sigue habiendo en nuestra escena, podemos hallar rasgos que las emparentan, por los temas o por las músicas, por las sensibilidades de sus creadores, no podemos decir que esas obras obedezcan a las tendencias específicas de una época, ni que respondan con una determinación de cambio a las que las precedieron; así como Coppelia es hermana del Lago de los cisnes; así como La consagración de la primavera es una respuesta brusca y determinante a esos ballets decimonónicos.
De seguro, sí, cada uno de esos creadores ha tomado elementos tan diversos como lejanos, constituyendo para la danza contemporánea colombiana un panorama heterogéneo y difícil de cuadrar dentro de alguna exacta tendencia europea o norteamericana. Uno de los retos para la crítica, entonces, sería aprender a trasegar entre esos terrenos tan movedizos, en los que una noche puede encontrarse con pasajes africanos y golpes de tambor, y otra noche con abstractos experimentos performáticos, y la próxima semana con una pieza tejida con cumbia y danza moderna. Esta heterogeneidad puede llegar a asustar y a chocar; alguien que tenga un pensamiento abocado al purismo no podrá ver más que con despecho lo que viene sucediendo en la danza; pero en realidad, a lo mejor, estamos frente a un complejo escenario de cruces de historias e informaciones que, a la larga, terminará por entregarnos un resultado grandioso.
Así las cosas, habrá que juzgar la danza atendiendo a las circunstancias particulares de cada creación, sin querer aplicar a ellas un sistema de evaluación ya establecido en otras latitudes lejanas, ni aun con los parámetros que pueda haber en un país más cercano. Pongamos, por ejemplo, a Venezuela. El año pasado, en el Festival Internacional de Danza de Maracaibo, pude observar entre cinco y seis obras venezolanas al cabo de tres noches. Todas ellas tenían bailarines tremendos, de condiciones impresionantes logradas solamente con años de estudio en una precisa técnica. Durante las seis presentaciones, los intérpretes no dejaron de deslumbrar, a cada segundo, por sus destrezas, por la velocidad, por la proyección de sus extremidades hacia todas las direcciones, por sus cambrés imposibles, por la exactitud de cada movimiento. Pero, terminado todo el programa, quedó la sensación de haber visto siempre una misma cosa. Era claro en qué sentido estaban yendo cada uno de los coreógrafos, estaba claro cuál era su sistema de entrenamiento para llegar a donde habían llegado. Todos tenían puntos concretos de identificación y podía notarse una escuela común en las creaciones. Por supuesto, unas cuantas funciones no pueden ser suficientes para detallar el panorama del arte de todo un país, pero en seis breves piezas ya podía uno tener una sospecha de su historia y su presente. Al parecer, otro tanto de esto podría verse en México, donde las técnicas neoclásicas también fueron desarrolladas con una constancia de años.
Cosa muy distinta sucedería aquí si asistiéramos al cabo de un par de semanas a ver las obras de seis coreógrafos diferentes, aún si estos pertenecieran a una misma década, incluso habiendo estado algunos de ellos en una misma academia. ¿Qué tendrían en común, por ejemplo, las creaciones de Natalia Orozco, Ana María Vitola, Natalia Reyes, Vladimir Rodríguez, Bellaluz Gutiérrez y Diana Zuluaga? Veríamos una mezcla de informaciones venidas de todos los lados, encontraríamos la presencia de movimientos que irían desde el moderno hasta la danza urbana, del clown al release, notaríamos que habría habido exploraciones en la improvisación, en el contact, y en las posibilidades del uso de la voz. Y si miráramos cuáles son algunos de los maestros que han tenido influencia sobre estos creadores, encontraríamos fuentes tan dispares como Tino Fernández, Dominik Borucki, Charles Vodoz, David Zambrano o Alberto Pérez (por demás, todos ellos de origen extranjero).
No tenemos que decir qué contexto es más propicio para la creación, si aquellos en los que las tendencias se suceden unas a otras con rigor y coherencia, desarrollando a profundidad cada técnica, dentro de escuelas ya cohesionadas tras años de estudios definidos, o este otro en que las ideas saltan en los cerebros y los cuerpos, enloquecidos, enriquecidos, por tantos cruces de formas y posiciones frente al movimiento escénico. No creo que haya un lugar mejor para la danza, pues podemos confiar en que ella se valdrá de las circunstancias, sean cuales sean, para atravesar los cuerpos y manifestar su espíritu; y así, en la historia, hemos podido verla surgir en el seno de las escuelas de genios como Cunningham, pero también en los espontáneos encuentros callejeros de los breakers de la ciudad.
La crítica para la danza colombiana, entonces, ha de saber en qué lugar estará metiendo sus palabras, ha de saber medir la historia que nos ha correspondido en suerte, y evaluar cada creación con una mirada abierta, sin sectarismos, sin aquella “dureza inerte”, al decir de Rilke… y también hemos de entender cuánta falta nos hace relatar el movimiento escénico en el discurso escrito, cuánto puede hacer este que la danza siga transitando más allá de los tablados de los teatros y los pisos de los salones.
Puede ser apenas justo que, como creadores, temamos que vayan y vengan las palabras de otros sobre las obras que hacemos, además de la exposición que conlleva haber puesto ya los cuerpos del propio sueño sobre la escena. Cada quien sabe lo arduo que es sacar a la luz unos minutos de movimiento, y lo frustrante que puede ser no encontrar el resultado acertado, y encima someterse a la opinión pública. Sin embargo, solo con la franqueza del diálogo, un diálogo afectuoso que apruebe y que cuestione, se podrá ir aún más lejos en la construcción del arte, en la composición del gran poema del movimiento.
Sería preciso, pues, disponerse a que la obra vaya por cualquier lugar, para que se hable de ella, para que sobreviva y crezca en medio del gran mundo. Recordemos al demiurgo por excelencia que, de seguro consciente de que su obra lo iba a trascender, decía: “Acontece tener un padre un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas, antes las juzga por discreciones y lindezas, y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que, aunque parezco padre, soy padrastro de don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte casi con lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres […] y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te calumnien por el mal ni te premien por el bien que dijeres della”[5].
El rigor, el ser analítico, no es una condición que vaya en contravía con la generosidad. Al contrario, la disección gramatical, coreográfica o dramatúrgica de una frase, de las líneas de un creador, puede ayudar a remembrar la belleza de estas, o a advertir sus fallas (que viene siendo lo mismo que señalar nuevas rutas). Es posible que hallemos una manera acertada de saber discernir sobre los eventos de nuestra escena, y que al mismo tiempo nos dispongamos bien, con esa confianza cervantina, como hacedores, para recibir la crítica (creadora) de los demás. Tal vez, también, aprendamos a ver mejor lo que hay detrás de aquello que se nos presenta ante los ojos; al menos sospecharemos los caminos de vértigo por los que alguien pasó para llegar finalmente a exponer la carne de sus ensoñaciones.
Borges acertó hace ya algún tiempo: “Toda obra humana es deleznable, pero su ejecución no lo es”.
[1] Este artículo se publicó inicialmente en la revista impresa La Tadeo, 2012, bajo el título: “Crítica para la danza”. La presente versión ha tenido unas pequeñas modificaciones.
[2] Reiner María Rilke, en Cartas a un joven poeta. Carta del 23 de abril de 1903.
[3] Alejo Carpentier, en La consagración de la primavera, 1978.
[4] Alejo Carpentier, en Los pasos recobrados. “Personalidades y generaciones”, artículo publicado en El Nacional de Caracas, en 1955.
[5] Miguel de Cervantes, en El Quijote, Prólogo, I Parte, 1605.