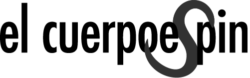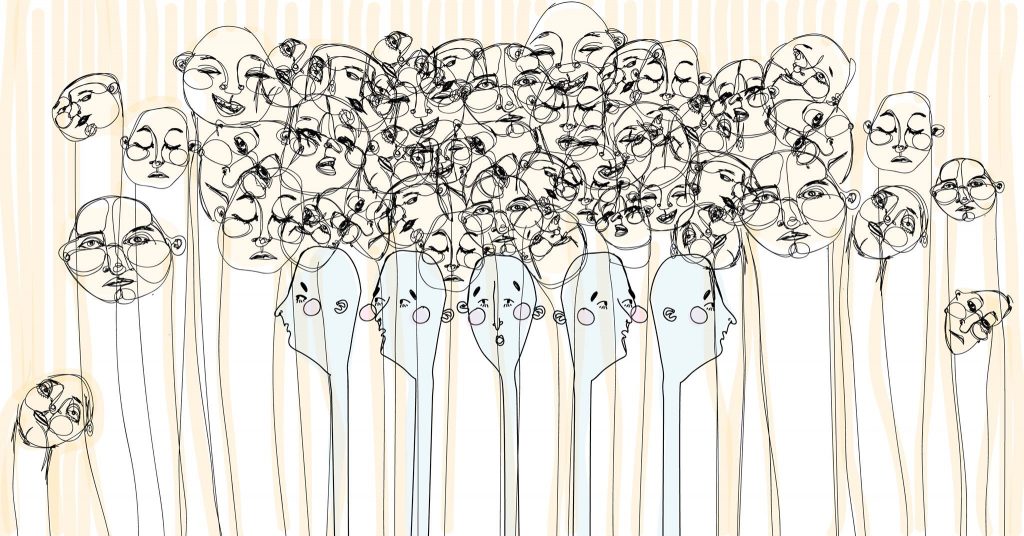Desapego y pluralidad[1]
¿Quién podría decirse dueño de su propio poema? Sé que nuestro tema es la danza, pero podríamos empezar por una historia de poetas. Por demás, una historia de poetas no necesariamente excluye el género que nos convoca. Aquellos que esgrimen versos también bailan, aunque se les tenga en tan mala opinión al respecto. Y, en todo caso, la danza hoy en día tiene tantas formas (aunque mucha gente se resista), que podríamos convenir que al hablar de un poeta, hablamos también de un bailarín. Entre otras cosas, el mejor bailarín que vi el último año era un estudiante de Administración de Empresas, o algo así; tambaleaba tratando de levantar las piernas, hacía sonar el piso con cada salto y parecía que iba a romperse los tobillos en cada colapso, y tenía puestas unas cinticas en las muñecas, una trusa roja y un antifaz pintado alrededor de los ojos (pero todas estas serían, supongo, decisiones de su directora). No es una broma ni una ironía: es el mejor bailarín que he visto en el último año, aun cuando también haya podido ver sobre la escena ciertos bailarines fantásticos, más sorprendentes que animales mitológicos. Más tarde puedo tratar de explicar a qué se debe esta valoración, porque ahora mismo lo que me propongo es contar una historia de poetas.
Se trata, pues, de un amigo mío llamado Jaime, que después de los años se fue al Brasil y se tomó un veneno y falleció. En la época que recuerdo, cuando se emborrachaba y hablaba de pegarse un tiro en la sien, se ponía a recitar un poema que, a fuerza de escucharlo de su voz, acabé por aprender; puedo citarlo de memoria: “Tú, que como una puñalada atravesaste mi corazón doliente. Tú, que entraste en mi vida como un tropel de demonios; engalanada y loca, para hacer de mi espíritu humillado tu esclavo. Tú, infame, a quien estoy atado como el borracho a la botella, como el forzado a la cadena, como el gusano a la carroña, como a la ruleta el jugador. ¡Maldita, mil veces sé maldita!…”, etcétera. Cada que volvía a decirlo, sonaba tan auténtico que parecía recién creado. El poema tronaba. Lo que hacía que le saliera tan bien era su voz tremebunda, el odio y el amor que sentía aún por su ex esposa, en quien pensaba al recitar, y el hecho de que él, Jaime, creyera ser en esos justos momentos el propio Vampiro, es decir, el mismísimo Baudelaire. Por cierto, se la pasaba presumiendo de su parecido físico con el poeta francés, de quien tenía un retrato calcado en la sala de su casa, dibujado por un amigo suyo que había estado en la cárcel y que había aprendido a hacer allí estos calcos sobre papel cuadriculado. En verdad, ambos personajes parecían uno solo. Sucedió entonces que mucho tiempo después vine a encontrarme por primera vez con el poema en letras impresas, supongo que en una buena traducción. No era exactamente el mismo que yo había escuchado tantas veces, incluía líneas que desconocía, complejidades que mi amigo había dejado de aprender, así que quedé decepcionado. Lo curioso es que de quien me decepcioné fue de Baudelaire, cuya versión no alcanzaba las resonancias (aquella vibración ronca) del poema de Jaime, que todavía me suena en la cabeza. Claro, los versos de este eran música en vivo, mientras que los ‘originales’ eran apenas música escrita; eso me hacía pensar que aunque Baudelaire hubiera compuesto el poema, el verdadero creador parecía ser Jaime. De allí vino a nacer entonces la pregunta con la que empezamos este ensayo. ¿Quién podría decirse dueño de su propio poema? A esto ya habría respondido otro amigo, de forma simple y categórica, que los poemas no son de quien los escribe, sino del que los necesita, y así ya habría sellado la cuestión. Esta, sin duda, es una respuesta atrevida, acaso violenta para quienes pretenden un derecho absoluto sobre sus penosos o afortunados intentos creativos. En todo caso, quisiera aventurar una solución aún más vertiginosa: Los poemas no son de nadie, aunque alguien algún día los haya escrito (los haya robado por primera vez) y les haya puesto su firma y haya cobrado la debida recompensa: algunos pesos y otro tanto de fama. Los poemas no son de nadie, ni ninguna otra forma del espíritu, ni la melodía, ni esos dibujitos que se trazaron en cavernas, lienzos y muros de catedrales, por decir cualquier cosa. Los poemas no son de nadie. Ya lo reconocía Borges, aquel ladrón de espejos, cuando apenas era un muchacho: “Si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme el lector la descortesía de haberlo usurpado yo, previamente. Nuestras nadas poco difieren; es trivial y fortuita la circunstancia de que seas tú el lector de estos ejercicios, y yo su redactor”.
Ahora bien, podríamos trasponer esta pregunta al terreno de la danza, y enfatizarla: ¿quién podría decir ser el dueño absoluto y definitivo de un movimiento, o una imagen, una coreografía, una técnica, en resumen, de una forma escrita con el cuerpo en el plano del tiempo? Podríamos hablar sobre derechos de autor y otro tipo de consideraciones formales y legales, y aburrirnos largamente. Pero ahora mismo, debido tal vez a la nocturnidad bajo la cual se escriben estas especulaciones, vamos a mantenernos en un plano meramente fantástico o, digamos, poético, o quizás quizás, filosófico.
Cuando una persona traza una secuencia de movimientos, cuando llega a una imagen y le da un lugar en el espacio, la acomoda, la gira, la sube, la acerca, la suspende y finalmente la define, y cuando considera que ha acertado, que ha puesto los materiales en el punto indicado, este hueso aquí, esta intensidad allá, etcétera, etcétera, tiene la sensación de haber creado por primera vez el universo. Crear es un asunto extremadamente complicado, así que cualquiera está en el derecho de defender su trabajo, y reclamarlo como suyo propio, y no querer cederlo a nadie si no es su interés, o si no está de ánimo para compartir sus tesoros, sus menudencias. Esta es una posición que debemos aprender a respetar. Cada uno de nosotros hace lo que puede en este paso (tantas veces tan estéril) por la vida. Todo el que ha intentado hacer una pieza, salvo si es uno de esos niños genios que antes de los treinta años han hecho ya quince obras, sabe lo arduo que es sacar en limpio un momento de movimiento que valga la pena. Por eso se explica tan fácilmente el celo que tienen con sus obras, con sus trayectorias, con sus conocimientos, las personas que ya han corrido un largo camino partiéndose la espalda por lograr un campito en el panorama de su arte. Por ello se escucha muy a menudo a los coreógrafos reclamar la atención sobre sus propias personas, sobre sus nombres y sus esfuerzos: “…a mí nadie me ha reconocido nada”, “…esto yo llevo diciéndolo desde hace veinte años”, “…nosotros hacíamos performance cuando todavía no se hablaba de eso aquí en Colombia”. Y por eso, también, cuando se pilla a alguien en una falta de originalidad, aunque sea por una pequeña marca, por un mínimo segundo, se le denuncia enardecidamente. El plagio, en estos tiempos, es un pecado que merece la reprobación, a veces el desprecio. El plagio supone una apropiación de las pertenencias de otro, de sus ideas, sus imágenes, su trabajo. Supone haber entrado por una ventana para arrancar lo que a otro le costó tanto esfuerzo lograr. Y evidencia la falta de ingenio, o de creatividad, que son condiciones muy valoradas entre los artistas y los críticos. Pero habría que preguntarse si es cierto que una ‘copia’ le quite fuerza a un ‘original’; si de verdad el movimiento y la imagen que un coreógrafo ha logrado pierden su valor por el hecho de que otro coreógrafo los haya tomado, impúdicamente, y los haya puesto en otro escenario. Habría que preguntarse si lo que se fractura en esos casos es la obra, o más bien el irrevocable ego del artista.
El problema, en general, radica en el conflicto constante que vive el individuo con el paisaje que lo rodea. Cada quien, con justas razones, se siente ser el punto central del universo; por lo tanto, todo lo demás no viene a ser sino lo circundante, lo contextual. Y entre todas las personas del mundo, acaso los artistas seamos los primeros en querer asumir el rol (en aceptar ese destino) de ser el eje que sostiene y regula los ciclos de las estrellas, aunque muchos no queramos confesarlo ni a nosotros mismos. Queremos decir la palabra que la esencia cifre de Dios; queremos ser el punto de remate e inicio del tiempo del hombre; deseamos concentrar todas las fuerzas de la naturaleza en el propio cuerpo, por el encadenamiento de tres o cuatro movimientos demiúrgicos; y deseamos ante todo, abierta o subrepticiamente, ser reconocidos por todo eso. Lo curioso es que de alguna manera, aun sin haber tejido ni un verso, ni una coreografía, ya somos ese centro: lo prueba cada día nuestra infraestructura orgánica, las circunvoluciones del cerebro, la ingeniería inverosímil de nuestras manos, en fin, la voluntad universal que habita en nuestro cuerpo de manera íntegra. Efectivamente, con solo dar un paso y con respirar, nos convertimos cada vez en el motor que hace rotar la tierra sobre sí misma, que la hace trasladarse alrededor del sol. Y claro, esos son motivos suficientes para alzar el mentón y sentir ese inevitable orgullo tan propio del animal bípedo. Ahora, no es extraño que ese orgullo crezca hasta la Luna cuando este mismo personaje, ya poderoso por el solo hecho de existir, viene a ser el creador de alguna forma artística, de una composición que figura la historia, el espíritu, o la naturaleza; es decir, cuando un hombre, además de ser, ha hecho algo, sintiendo haberse desempeñado como aquel Dios primero que voló sobre la superficie de las aguas. Desde cierto punto de vista, ese orgullo está más que justificado: hay una potencia suprema que habita en el corazón del ser humano, y esta es una condición magnífica. Pero es una condición que entraña, por lo menos, un par de paradojas. La primera es que ese centro, ese Dios, el eje, el motor, la Voluntad, como queramos llamarle, reside no en un solo cuerpo, no solo en el mío, sino en muchos, en todos, en la multiplicidad. ¿Cómo asumir entonces que a nuestro lado, hombro con hombro, suelen convivir miles de dioses tan infinitamente poderosos como nosotros mismos? La segunda contradicción radica en que este cuerpo, que encarna el espíritu incesante, a través del cual transita la fuerza metafísica que empuja el universo, este cuerpo que lo concentra todo detrás de un párpado, y puede lanzar rayos en miles de direcciones con solo agitar los brazos, este cuerpo, en fin, con sus cuarenta o sesenta u ochenta años de vida, es en verdad un punto insignificante en la estructura cósmica que trazó algún enano. Somos dioses en una escala microscópica. “Cada individuo –escribe Schopenhauer– cada rostro humano, no es más que un breve ensueño de la eterna voluntad de vivir, del genio inmortal de la Naturaleza. Es un boceto más que la voluntad traza, a modo de recreo, sobre el lienzo infinito del tiempo y el espacio, y que no conserva más que un instante imperceptible, borrándolo enseguida para pintar nuevas figuras”. Nos sentimos entonces oscilar entre dos naturalezas, entre dos condiciones: soy un Dios, soy un insecto; soy el centro, soy una circunstancia; soy único, soy uno más; soy todo, soy nada. Y para quien es mínimo, y tiene al tiempo una llama inmortal en los intestinos, lo normal, al parecer, es querer elevarse por encima de su propia insignificancia. Es allí entonces donde defendemos nuestra propiedad, nuestro logro, aquellas cosas que parecieran darle consistencia a esto que también somos: este dibujito a lápiz sobre la superficie del viento. Es por eso, quizás, que insistimos en que cierta coreografía, cierta imagen, cierta obra, nacida de nuestra lucha por no perecer, lograda con tanta fatiga, tenga una firma precisa que deba ser defendida hasta el punto de recurrir a los tribunales, si fuera necesario. Esa firma es la prueba de que existimos. Necesitamos algo más duradero que esta altura de sombra a la cual tiende nuestro cuerpo, algo más resistente que nuestro propio fantasma, algo que no se difumine tan fácilmente con el tiempo. Necesitamos un nombre grabado en piedra, o en bronce, o al menos en un programa de mano, o en una página de periódico. Duración, reconocimiento, eso queremos, y eso esperamos que nos dé nuestra obra. Suena mal; no admitiríamos que sentimos un deseo tan frívolo; pero, sinceramente, no debería uno avergonzarse por querer defenderse del terror de la nada, de la angustia de desaparecer. Si nos preguntáramos por qué hemos tendido hacia el arte, y si nos respondiéramos con franqueza, encontraríamos en nuestro miedo, en ese pavor que nos produce la idea de ya no ser, uno de los motivos principales para haber terminado haciendo estas cabriolas en el espacio y en el papel. Se trata, al final de cuentas, de una lucha desesperada ante los lances de cuchillo que esgrime la muerte, no ya contra nuestro cuerpo, sino contra nuestro nombre. La lucha por nuestro cuerpo la sabemos perdida de antemano, entonces nos concentramos en la que consideramos la verdadera batalla: salvar del olvido la idea de la propia persona, y darle a nuestro nombre un trozo de gloria, una de aquellas sobras que nos han dejado los dioses y los héroes de la antigüedad. Uno dice y miente, se miente a sí mismo, que del arte no le importa sino procurarse felicidad. Pero si esto fuera completamente cierto, ninguno de nosotros se sometería a las academias de artes, con toda su parafernalia de tribunal civil, con sus dinámicas de absolución y escarnio, ni a esos centros de tortura en los que se convierten ciertas escuelas de danza, en los que el cadalso, la competencia, la envidia y la doctrina exceden por mucho el goce de ponerse en movimiento. Nadie aceptaría todos aquellos retos si no fuera porque al final de ese ascenso espera encontrar el aplauso, y con el aplauso el reconocimiento, y por ahí derecho la fama, y en la reafirmación de la fama, la gloria, que es al antídoto seguro contra la desaparición. Y como la gloria para cada generación viene en proporciones muy mínimas, como no todos los individuos de una comunidad pueden encumbrarse en un mismo ápice, vemos entonces como un atentado para nuestro nombre, para nuestra sobrevivencia, el hecho de que sea otro quien la obtenga. Es así pues como terminamos defendiendo con un celo feroz las cosas por las que esperaríamos vernos retribuidos por la posteridad: obras, coreografías, ideas, imágenes y diseños que creemos fundacionales, o a lo sumo muy ingeniosos. Hacemos un trabajo arduo, es justo que el producto nos pertenezca.
Pero aun en medio de aquel empeño por encontrar los movimientos que nos son propios, aun cuando vemos cómo se va constituyendo la coreografía a fuerza de ensayos y experimentos y repeticiones, e incluso sabiendo que esas composiciones han surgido de los cruces y de la constancia de nuestro pensamiento, cabría dudar de que aquellos cuadros creados nos pertenezcan con exclusividad. Si le preguntáramos, no ya al creador de la danza, sino al cuerpo de ese creador, cuántas voces, cuántas pieles han confluido en sus gestos, en cada uno de sus movimientos, incluso en los más mínimos, tendríamos un catálogo de almas más extenso que aquel que ha de reunir los nombres de quienes levantaron las inmensas pirámides, o la muralla china. No hay un solo protagonista de la danza, cualquiera que uno piense, que no sea la suma de miles de seres anónimos que modestamente convergieron en ese individuo preciso para rematar el tejido de una tradición, de una ruta de generaciones. El nombre destacado, el protagonismo en un arte, o en cualquier otro aspecto de la vida, es una obsesión de la modernidad. Pero la naturaleza de la danza, su más profunda esencia, su voz de siglos, exige la pluralidad y el anonimato. A la manera de esas construcciones antiguas y magníficas, la danza solo puede apuntalarse por el concurso de la colectividad, por la participación de muchos huesos, de muchos ojos, de un número de cuerpos que no alcanzaríamos a contar en el curso de una vida humana. Esta danza que hoy atraviesa nuestros espacios no es el invento de un príncipe alado, ni de una diosa única, ni de ninguna raza olímpica, sino más bien el juego pagano de una legión de duendes innumerables, pedestres, pasajeros; una cantidad de cuerpos que no firman, que solo tiemblan, saltan y giran, y se diluyen al cabo de los años por el calor que produce el movimiento. Desde cierta perspectiva, podríamos soñar que los nombres de las piezas y de los grupos, que los bailarines y los coreógrafos, y los diseños de luces y de vestuarios; los maestros y dramaturgos; los solos, duetos, directores artísticos y compositores musicales; todos estos datos en un programa de mano, no son más que las articulaciones o las cadencias de un gran poema de movimiento que nos trasciende.
Cabría hacer una analogía con la poesía primitiva. Chesterton, en cierto ensayo sobre el libro de Job, decía que no debía inquietarnos el hecho de que las creaciones artísticas antiguas no hubieran sido forjadas en una fecha precisa, ni por un único autor. “Ni los autores de la antigua poesía popular, ni tampoco los constructores de la Abadía de Westminster, daban importancia a la fecha exacta o al verdadero autor; esa importancia es obra exclusiva del excesivo individualismo de los tiempos modernos”. Como si se tratara del cuidado de la tierra y la producción agrícola, los padres daban a sus hijos las claves necesarias para continuar su poesía, sin preocuparse de recibir los créditos por sus aportes. Así, al cabo del tiempo acababa por constituirse La Ilíada, el Libro de Job o el Poema de Gilgamesh, según la sensibilidad común de cada pueblo. Desde esta cumbre del tiempo podemos llegar a sentir una inquietud nerviosa al no alcanzar a reconocer un rostro definido para esas creaciones. Si nos dicen que Homero no era Homero sino otro tipo que se hacía pasar por él, o un grupo de rapsodas trabajando en colaboración, vamos a querer determinar ese rostro en un solo par de ojos y en una frente exacta, porque para nosotros, todavía, la obra de arte debe tener un individuo preciso que la sostenga. “Pero no olvidemos –escribió Chesterton– que en aquellos tiempos había más unidad en cien hombres de la que hay actualmente en uno solo. La ciudad antigua era como un solo hombre; ahora cada hombre es como una ciudad en plena guerra civil”. El ensayo fue escrito hace cerca de cien años, y es seguro que, sobre todo en la última década, han cambiado muchas de las dinámicas con respecto a la autoría de las obras. Y sin embargo, el artista, la artista, siguen reclamando, como les corresponde, el reconocimiento explícito de su trabajo, la mención clara y específica de sus nombres y apellidos. Supimos, hace dos o tres años, de un grupo de estudiantes que acusaron a su maestra de escuela por haber utilizado en su coreografía, con su compañía, un material de movimiento que había sido explorado en el aula de clases. Ellos alegaban que aquellos trazos les pertenecían, y que su maestra los había robado para hacer su obra aparte. La discusión quedó zanjada cuando se decidió poner en el programa de mano que tales y tales movimientos (¿dos, tres minutos de coreografía?) habían sido “creados” por este, aquel y aqueste estudiante de no sé qué semestre de tal escuela de la ciudad de Bogotá. Y ya sabemos que hay muchas razones metafísicas, existenciales, y quizás otros motivos laterales, para encenderse en una lucha por la defensa de las cosas más pequeñas del universo (que a la larga no son tan pequeñas: cada gesto es un cosmos); pero podríamos, por qué no, pensar la danza (en su forma más plena) como uno de aquellos poemas primitivos, sin firma ni fecha exacta, tocado y retocado un millón de veces por las extremidades y el pensamiento y los cruces de miradas de un organismo todavía más complejo que el que se teje bajo una sola cabeza. Y es que tal vez no haya un arte más incontrolable, en lo que se refiere a la definición de sus formas, que aquel que involucra el movimiento del cuerpo humano, tanto que, incluso, de cada repetición efectuada por una misma mano resultará siempre una versión diferente. ¿Cómo pretender fijar bajo un solo nombre aquello que se disipa en miles de direcciones tan pronto como se efectúa, filtrándose, transformándose al instante en cuanto cuerpo haya alrededor?
Tengo para mí que, a pesar de esa búsqueda urgente de reafirmación de la individualidad (esto es lo mío, esta es mi idea, esta mi coreografía), las fuerzas internas que empujan el mundo tienden a deshacer la configuración de los nombres puntuales, de las formas definitivas. Cada verso supuestamente acabado, y firmado y registrado, y, aún mucho más, cada trazo de piel y calor de un bailarín en alguna sala, tenderá siempre a esparcirse y reconfigurarse en otras bocas, en otros cuerpos que acabarán de completar la obra. Y a pesar de esa presencia multitudinaria, si se mirara el asunto a la luz de los siglos, uno acabaría por encontrar una unidad en tal creación colectiva. Tal vez no lo podamos ver claramente, acaso no nos alcance el tiempo humano para comprender qué era aquello a lo que tendíamos en ese ejercicio plural, a veces tan lleno de conflictos, tan contradictorio. Pero lo que sí podríamos aventurar a decir es que nuestros nombres han de desaparecer con el tiempo, en virtud de una danza de voces diversas, en virtud de algo que ha de trascender la insuficiencia de las cinco o seis o siete letras que nos denominan. Tal vez aquello tampoco sea gran cosa; a veces los siglos giran y giran, y a la final nos entregan nada más que un zapateo llanero, un currulao, una saya, una manera de entrar al piso, un temblor o el imperceptible cambio de la posición de un pie. Pero es allí, en esos gestos que no son nuestros, sino de todos, en donde podemos tener la seguridad de encontrarnos plenamente, de desaparecer y de inmortalizarnos. Esos gestos no son de un solo cuerpo, como no es de un solo cuerpo la exclusividad de la vida. Al fin de cuentas, de la danza queda la danza, no el individuo; y podríamos afirmar que no es el individuo el creador de la danza, y más bien es esta la que se vale de aquel. La danza continúa, sin muerte, y el individuo no tendrá otra salida más que aceptar su caducidad, comprender que en la ejecución de aquel compendio de virtudes y destrezas él no era más que un canal a través del cual debía hablar el espíritu inmortal e innombrable. Y ya querríamos nosotros quedarnos con el crédito, y echar a correr a través de los siglos nuestra fama, que viviera para siempre nuestro nombre, pero al cabo al cabo el individuo se diluye, como se diluirán todas las cosas sujetas al tiempo. “Tan absurdo –escribía Schopenhauer– es pretender la permanencia de nuestra individualidad, cuyo lugar vienen a ocupar otros individuos, como lo sería pretender la permanencia de la misma materia en nuestro cuerpo, reemplazada por otra a cada instante; y tan insensato es embalsamar los cadáveres como lo fuera conservar cuidadosamente nuestras deyecciones”. Ciertamente es un esfuerzo vano aquel afán de sonoridad, de ser renombrado, con tal de resistir la muerte. Y acaso no haya una ruta más segura hacia la inmortalidad que el anonimato; no la fama, no el encumbramiento del apellido, no la definición de las líneas del propio rostro. Esas líneas se harán cada vez más difusas, y tras la dilución nos integraremos por fin a aquellas corrientes que se fugan hacia lo eterno, aquel espacio sin tiempo, espacio sin espacio, en el que nos reuniremos y nos fundiremos con todas las formas del mundo, para darle paso, entonces sí, a la plenitud de no ser nadie.
Y es justamente en ese no ser nadie que podríamos encontrar nuestra permanencia. Ulises, el varón de multiforme ingenio, ya había demostrado frente a Polifemo las ventajas de ser “Ningún hombre”, y Borges, otra vez Borges, escribió estos versos que nos recuerdan ese paradójico destino de muerte y perdurabilidad de cada ser humano:
(…)
Ciegamente reclama duración el alma arbitraria
cuando la tiene asegurada en vidas ajenas,
cuando tú mismo eres el espejo y la réplica
de quienes no alcanzaron tu tiempo
y otros serán (y son) tu inmortalidad en la tierra.
En la ejecución más acertada o en la más deficiente, en cada uno de esos movimientos y en los cuadros que componemos, hay una especie de presencia no determinada de otros cuerpos, de fantasmas que concursan de la obra, que llegan, sin ser llamados, desde otros puntos del universo. Entonces preguntémonos una vez más si esas formas, esos versos, eso que llamamos “frases de movimiento”, “coreografías”, “imágenes”, “dramaturgias”, nos corresponden, si en realidad somos sus creadores; acaso seamos tan solo una parte de ellas, una parte ciertamente mudable; tal vez lo que debamos hacer es dejarlas libres, soltarlas en la espesura de lo plural, para que cumplan su tránsito más natural, para que se completen, y se destruyan y se regeneren, indefinibles, corruptibles y, extrañamente, interminables, como nosotros mismos.
…………………………………………………………………
[1] El presente artículo es la primera entrega de un ensayo dividido en tres partes y un epílogo. El trabajo en su totalidad fue terminado de escribir en el 2013, y ese mismo año se presentó sin éxito en una de las convocatorias distritales, y después se publicó en De Poéticas Corporales, revista de artes escénicas realizada en Córdoba, Argentina. El título general, «Escatologías alrededor de la danza», fue tomado de una de las partes, que ya había sido escrita y publicada en el 2010, en esta misma revista. Queremos compartir nuevamente este trabajo, pues es posible que alguno de estos párrafos sea del interés de nuestros lectores y amigos. Lo publicamos de manera fragmentada debido a su extensión total. Las próximas semanas, pues, les compartiremos las dos partes restantes del artículo más el epílogo.