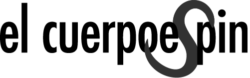XII Festival Danza en la Ciudad
Obra: El Bosco: El jardín de las delicias
Compañía: Marie Chouinard
País: Canadá
Fecha de función: 6 de noviembre
Teatro: Julio Mario Santodomingo
Pasados ocho o diez minutos desde el inicio de la obra, en las pantallas redondas dispuestas a lado y lado del escenario, aparece la imagen de un cuerpo arrodillado, con el torso lanzado hacia el piso y las nalgas expuestas al aire. No se entiende bien si se trata de un hombre o una mujer, pero sí está claro que alguien le ha clavado una flor en el culo. Al lado hay un amigo, o una amiga (es difícil también definir el sexo) que, observando la ocurrencia con mirada lasciva, pareciera querer sumarle al arreglo floral el par de claveles que tiene en la mano. La imagen es un detalle del panel central de El jardín de las delicias de Hieronymus Bosch. Y la obra que está aconteciendo sobre el escenario, mientras las pantallas reproducen otros tantos fragmentos como el descrito es El Bosco: El jardín de las delicias, de la Compañía Marie Chouinard de Canadá.
La imagen esta de las flores en el culo, que aparece en las pantallas, es inquietante, y también lo son la de los tres hombres que montan sobre sendos burros, mientras llevan a cuestas un pez (ya pescado) que se ha comido algún otro animal indefinible, y la del grupo de cuerpos que se aprietan alrededor de una fresa gigante. Por su parte, las coreografías, las que se componen en relación con estas imágenes, si bien pueden ser seductoras, no logran esa intensidad de los fragmentos proyectados. Por supuesto, el reto es muy alto: la directora de la obra ha decidido mantener presentes, todo el tiempo, las imágenes del cuadro de El Bosco en las pantallas, y ha decidido también representarlas, casi puntualmente, sobre el escenario; esto inevitablemente lo lleva a uno a estar comparando a los bailarines con la obra pictórica.
Y los bailarines están bien, bastante bien. Sus cuerpos y sus movimientos son extraordinarios. Sin embargo, hay algo que no alcanzan, al menos en los dos primeros actos de los tres que tiene la pieza. El primer acto es El jardín de las delicias. Cuando en las pantallas se reproduce el mórbido erotismo de El Bosco, su obscenidad desbordada y febril, los bailarines exponen toda su guapura; cuando en el cuadro hay flores en el culo, jinetes desnudos sobre todo tipo de cuadrúpedos y sirenas magreadas, en el escenario los bailarines se sonríen con una cierta malicia. Cuando, al final del acto, en las pantallas se ve el detalle de un conjunto de cuerpos ingresando a un huevo –supone uno que para efectuar una orgía, para malaxarse y hacerse magma primigenio–, los bailarines entran a un globo de plástico y ejecutan con una precisión técnica admirable una coreografía feliz.
El segundo acto es El infierno. En las pantallas una secuencia de pesadilla, un hombre degollado, una monja-cerdo, una mujer con un sapo negro en el pecho, un tipo aplastado por un laúd, y un demonio pájaro que se está tragando un cuerpo al que, a su vez, le está saliendo una bandada de cuervos del trasero. Y en el escenario una locura que no pasa de ser mera representación de locura, un grito artificial que quiere ser horrible, y movimientos demenciales y acciones absurdas, pero todo ello sin nervio, sin caída, sin castigo y sin culpas reales. La coreografía es una sucesión de acciones absurdas –como absurda es la composición de El Bosco–, realizada con objetos que reproducen o son una variación de los que hay en el cuadro, y este ir y venir locamente entre cosas, este desgobierno, esta imagen del caos, parece por momentos lograr dar la sensación de pérdida de control, de angustia y desesperación. Pero entonces vuelve el orden al movimiento, las frases definidas y limitadas, las filas milimétricas de cuerpos, los empeines afilados. Y vuelve el grito. Un grito que quiere asustar a los condenados. Pero nadie, en verdad, en el escenario, había cometido ningún pecado.
Ya El paraíso es otra cosa. Llega la belleza, la que parece serle posible a la compañía. En la pantalla del fondo, todo el tiempo que dura el acto, está la imagen de Adán y Eva, entre quienes se interpone Dios, el cual los regula y los alecciona, advirtiéndoles que no se coman las manzanas y que no se acerquen a las serpientes. Mientras tanto, los diez cuerpos del escenario repiten una y otra vez las formas delicadas y tranquilas que hay en aquel fragmento de paraíso. Insisten en las imágenes, y esta insistencia da una sensación de permanencia y calma eterna. No fingen ahora, sino que habitan aquel reino. El cuerpo se les ha hecho alma, arquetipo imperecedero. De alguna manera, puede uno ver en ellos su inmortalidad. Se van acercando a la pantalla del fondo, todos juntos, y por un momento parecen, de verdad, entrar en el cuadro, en el paraíso terrenal. Es un final hermoso, y, sin embargo, se queda uno con las ganas de que hubieran estado un poquito más pecadores, más pervertidos y más castigados.