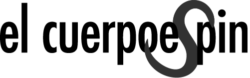Bogotá ha despertado al oír el tamborileo de los bongoes, el aullido
de las maracas y el verso pícaro, desnudo de rubores, de la «puya»
y el «vallenato» costeños. El Caribe deja escuchar sus cantos
impregnados de algarabía africana en los picachos andinos.
Manuel Zapata Olivella, “El porro conquista a Bogotá”.
Inicia la clase: los pueblos originarios de la costa atlántica, taironas, sinúes, emberas, caribes, fueron conquistados por europeos en una invasión que llevó a muchos a suicidarse en masa. Los sobrevivientes se encontraron después con grupos africanos, especialmente provenientes de asentamientos en la costa del Congo, también con españoles como los andaluces del sur. De allí, la fusión, el mestizaje del que hacemos parte. Ese del que aquellos pueblos hicieron conciencia hacia 1700, época de grandes luchas, cuando los cronistas llamaban chimilas a todos los indios de la costa, los mismos que se unieron con libertos, africanos, mulatos, zambos y mestizos: “libres de todos los colores”. Tanto las culturas del caribe como la congolesa y la andaluza poseían un gran apego al movimiento. Las primeras porque su cosmogonía era representada en ritos a través de la danza, trashumantes también pues venían del Matto grosso del Brasil. Se trata de una mezcla de culturas de la que surgen las danzas matrices de la costa atlántica: el Bullerengue y el Son de negro.
Con esta narración inicia su clase magistral Edelmira Massa Zapata en una universidad del centro de la capital. Su relato es pausado, llevado con la tranquilidad de quien conoce bien su discurso. Su cuello moreno y su cabello afro están adornados con conchitas marinas; es una mujer de caderas prominentes y andar interrumpido por un mal de rodilla que la profesión le ha dejado. Esta bailarina mestiza, cartagenera de 65 años, hija única de Delia Zapata Olivella (1926-2001), lleva en su cuerpo y memoria el legado que su madre recogiera en una cuidadosa investigación de décadas, de la que fue no sólo testigo, sino también colaboradora. Así lo muestran los libros que escribieron juntas, con el apoyo del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, sobre las danzas tradicionales de las costas colombianas. Creció escuchando arrullos costeros de labios de su madre, cueros de tambores, vientos de gaitas, crepitar de maracas. Hoy vive en el Palenque de Delia, una casona de La Candelaria en pleno centro histórico de la capital donde los parches resuenan tres veces por semana, cuando ella se encuentra con músicos y bailarines en los ensayos de su agrupación. Es una casa llena vida y recuerdos. Las tardes en las que no hay ensayo es fácil ver allí a algunos de sus estudiantes cosiendo vestuarios, componiendo objetos de utilería o simplemente conversando un rato, escuchando relatos de viajes, festivales, obras o presentaciones. Es un espacio pleno de memorias acumuladas en fotos, instrumentos musicales, vestuarios, diarios de viaje, recortes de prensa, cuadros: un bastión de la historia del arte nacional con toda la potencia para hacer de él un museo. Edelmira sostiene que su madre creó este Palenque para que ella se quedara rumbeando ahí, pero esta estrategia no funcionó. Y es que el movimiento ha recorrido la vida entera de nuestra artista, a excepción de la década que vivió en un internado de monjas. Así recuerda sus años de juventud: “Yo era como un caballo desbocado, era completamente deschavetada, rumbeaba todos los días, no descansaba de bailar nunca”.
Nuestra clase magistral continúa. Llega la hora de la danza, del Son de negro que Edelmira describe como vigoroso y de gran esfuerzo físico. “Somos los pueblos que andan la tierra”, asevera mientras indica que la clase se desarrollará con los cuerpos en marcha constante. Empieza el repique de cueros y palos en vivo. El grupo de danzantes se ha dirigido a un extremo del largo salón, ella lo lidera marcando el compás a pies desnudos. Su mal de rodilla desaparece por los favores de la danza mientras su rostro se transforma desde la mirada. Entra en trance. Marca dos o tres veces cada paso y deja que el grupo termine el recorrido hasta el otro extremo. Las pisadas son fuertes sobre la tierra, muy rítmicas, los cuerpos se disocian: pueblo andante, danzante, sonoro. Al pasar el tiempo los ejercicios se complejizan y los danzantes empiezan a titubear, pero ella sigue el paso ágil y seguro. Es gracias a Felipe Guerra, bailarín de su compañía, que el grupo logra seguir cada tarea de extremo a extremo. Los tambores no dejan de sonar. Son interpretados por Ian, único hijo de la maestra y Sergio, uno de sus más consagrados discípulos. Tras el calentamiento sigue el Son de negro como tal, de clave cadenciosa. Edelmira suma ahora varios ejercicios de movimiento con los que continua la marcha.
Marybel Acevedo, coreógrafa e investigadora de la danza en Colombia, reconoce en las clases de Massa una estructura ritual ligada a danzas míticas de algunas regiones de África. Asimismo, valora cómo nuestra maestra induce a sus estudiantes en la lógica del ritmo colectivo. Acevedo asegura que es vital reconocer el trabajo de Edelmira, no solo por ser directa heredera de los Zapata Olivella, sino también por ser una mujer que posee información valiosa sobre nuestras herencias afro e indígena. La describe como una investigadora juiciosa y profunda, también como una artista interdisciplinar que trabaja con múltiples universos que componen nuestro folclor.
La clase termina con una ofrenda. Todos se disponen en círculo y cada participante brinda un gesto propio al rito: un movimiento, un canto, un palmoteo. A Edelmira la esperan semanas de gran trasegar ofreciendo su saber; viajará próximamente a Cali, Cartagena y Perú ofrendando su ritual mestizo de música y danza a otros pueblos andantes de América.
……………………………………………………………..
*Este artículo fue merecedor del Premio de Periodismo Cultural Para las Artes del IDARTES 2019, en el área de danza.