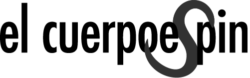FUROR
(Mariana Mello)
1. El público entra. Estoy en el escenario, parada, detenida. Hay una mancha negra en la zona de mis ojos, como una línea que liga los ojos y los envuelve. Tengo el cuerpo cubierto por un manto negro.
2. Cuando el público se siente, cuando todos se acomoden y haya silencio (¿en algún momento hay silencio?), suelto el manto. Debajo de él, ahora descubierto, está mi cuerpo. La misma cosa negra mancha la entrepierna, como si algo hubiera escurrido, negro, de mi sexo. Mis senos tienen también dos manchas negras, una en cada uno. Mis manos están abiertas, tensionadas, lo más tensionadas que yo pueda. Mi mirada está tranquila, mirando lejos, fijamente pero aún así abierta, amplia.
3. Tiempo de la imagen.
4. Empiezan a moverse las manos en la tensión. Es como si no fueran mías, es como si no pertenecieran al mismo cuerpo de la mirada tranquila. Son como un organismo autónomo cargado de peso, de tensión, de movimientos fragmentados. Van moviéndose un poco como si cada dedo fuera también algo autónomo. Mientras ellas suben en dirección al pecho la columna se va arqueando para adelante muy lentamente, los ojos permanecen tranquilos mirando siempre hacia el mismo punto. La columna se dobla un poco pero la cabeza permanece como estaba. Las manos hacen una casi-línea con los hombros. Me detengo.
5. Palmas abiertas, manos tensionadas, la sangre circula (¿o se detiene?), hay mucha sangre en estas manos, están rojas, van hasta el límite de la tensión. Explotan.
6. Explotan con un golpe en mi cara. La mano derecha golpeando la mejilla derecha. El primer golpe es siempre un susto. Los ojos reaccionan instantáneamente segregando levemente un líquido salado que hidrata las pupilas. La mejilla está caliente. El furor que llega después del golpe.
7. Las manos golpean sucesivamente la cara tranquila, una y otra, una y otra vez. Hasta que la columna ya haya vuelto a la vertical. Hasta que me canse de golpearme a mí misma.
8. Manos rojas. Mejillas rojas. Pausa. Tiempo de la imagen.
9. Quiebre.
10. Camino hacia el micrófono, naturalmente. Lo cojo, naturalmente. No hablo, naturalmente. No hay lenguaje, ninguna palabra alcanza salir. Intento muchas veces decir algo pero hay una distancia enorme entre mi cerebro y mi garganta. Sonidos, apenas sonidos, casi gruñidos, casi como sílabas mal formadas, apenas eso sale. El micrófono está grabando todo. Intento. Intento. Hasta que me canse de mi falta (¿o sería exceso?) de palabras que nunca alcanzan a cobrar vida, cobrar sentido, tener sentido. Cuando me canso, me detengo.
11. Quiebre.
12. Camino tranquilamente, naturalmente, hasta el punto en el espacio donde están mis ropas. Pongo primero la pantaloneta negra que deja ver todavía la marca de la cosa negra que un día escurrió desde mi sexo pero ya ahora se secó. Pongo después un esqueleto negro transparente que deja ver todavía mis pezones negros por esa cosa negra que ya ahora se secó. Pongo por último los coturnos negros altos gigantescos con los cuales enfrentaré mi batalla.
13. Preparación para la guerra. Una guerrera que tiene todo el peso sobre la pierna izquierda entrena sus movimientos de batalla. La pierna derecha no debe nunca tocar el piso. El entrenamiento implica un mover en el que hay como pulsos eléctricos que pasan muy rápido por el cuerpo y hay también (¿siempre hubo?, ¿siempre habrá?, ¿nunca va a pasar?, la) tensión. La pierna derecha, que es también la pierna libre, va siendo tomada por una convulsión que al principio los brazos intentan detener, pero la guerra se acerca y la convulsión es un poco como la guerra misma y va tomando parte de todo el cuerpo. Todo eso está atravesado por el sonido grabado por el micrófono anteriormente.
14. Cuando la convulsión es incontrolable y lo toma todo, la guerra comienza, el pie derecho se afirma en el piso, todo el cuerpo convulsiona.
15. Todo el cuerpo convulsiona por la marcha que empieza, los pies caminan pasos muy cortos y muy rápidos a la vez, hay una musicalidad en la marcha, la sangre circula en la marcha, va pintando de rojo mi rostro, mi rostro ya no tranquilo, ya no tranquilo.
16. Hay marcha, hay tensión (¿siempre hubo?, ¿siempre habrá?, ¿nunca va a pasar?), hay rostro rojo y descargas eléctricas. La guerra lo abarca todo. La batalla consume todas las fuerzas. Todo pasa al mismo tiempo y es confuso. Ya no estoy cansada, estoy exhausta. Quiero detenerme, dejar todo, largar todo, pero al mismo tiempo no tengo el coraje de hacerlo. Tengo el coraje de librar batallas, dar todas mis fuerzas, pero no tengo el coraje de abandonar, de dejar, de ir, de partir.
MENDRUGOS Y ESTRELLAS
(Camilo Casas Abril)
Al atardecer, resuellan las babas moderadas de unos susurros cándidos. Es el aire y el olvido que flotan como peces perseguidos por su trasparencia. De pronto, en la lejanía, como un espectro único, nacido de las nubes y montañas, aparece una mujer con el color del cáñamo, halando medio bulto de harina, procesada en los campos de los andes y tratada con molinos de secuencia. La noche grabará su huella, y al toparse con la periferia, se revela la profundidad de un agujero. Sobre el hoyo, diminutos puntos blancos, como llanto que naciera de un esfuerzo arduo, caen con liviandad sobre la superficie, cubriendo poco a poco el ojo huracanado de la aventura. En su paciencia se sembrará el silencio, y quedamente, se trazarán los acabados de un contorno limpio, elaborado brevemente y con afán meticuloso. Un silencio se marca en el espacio universal.
Llega un hombre, un errante, una sombra clara, un andariego venido de una antigua tormenta. Viaja por los mundos alterados por complejas y distantes ataxias, que circundan por el cosmos como mensajes pronunciados en un juego secreto. Sus pasos cortos parecen contrariados por la libertad a la que se enfrenta. Lentamente, se sumerge en la gota, en el acuario de nieve, y parece que encontrara en cada leve pisada el misterio insoportable de la luna cuando oculta la mitad de su alma. Entra a su refugio, a su mansión interna, y a cada nuevo paso, como una hormiga sola que olvidara el peso de su primera borona, recorre lo que hay dentro de la mortalidad. En mitad de un todo parece que encontrara el momento justo para contenerse y en su empeñado curso alcanza el otro extremo de la ruta. Allí crece un ñambo de ceniza que eleva sus raíces hacia el cielo y sus ramas las sepulta en el centro de la tierra. Regresa al mundo como un pájaro por agua, en sus manos encuentra el camino de los ciegos cuando palpan el recuerdo con sus manos oscuras. Posa sus patas en el polvo y cada gesto es un error que al inscribir se borra: vana huella en negativo de sus dudas. Hiere, escribe, marca, forja. Uno de sus pies, anclado al crepúsculo del valle soporta la vibración de la materia, y dada su terrena gravidez, al levantarse, apenas si deja ver el fuego que hay al fondo de la vera. Pisa, piensa, se levanta, pierde, y por fin logra liberarse de su redimido esfuerzo. Como un perro, envejecido y noble, alcanza el otro extremo del anillo. Se transforma, muta, altera, decide caminar, a veces se contiene por el tiempo que esconden sus pies de cazador. Tres veces son tres noches: un efluvio, una quimera, una primera muerte. Al fin la libertad está presente en su temperatura negra y sangra calidez al descubrir un remolino. Es fuerte. Se resiste, vuela. Es imposible no dejarse tentar del precipicio. Es como un fantasma pesado y somnoliento; un héroe torpe vestido de mármol que encuentra en el enredo de su afrenta, una coraza que lo invita a asomarse a la ardiente mirada de sí mismo. Devela en el espacio un lugar especial, capaz de ver morir la vida una y otra vez, a cada paso, en cada salto, giro, exhalación, inclinación y recaída. Es entonces, que tras el silencio pobre de su piel dormida, queda deshecho en un esfuerzo de espirales que emergen al cruzar la brisa. Los trigales son cubiertos por el frio, y en su impulso, nace un árbol con las ramas enterradas bajo el lodo y las raíces proyectadas hacia arriba. Su imagen se eleva hacia la estrella más antigua, oculta detrás del universo. Un silencio de plata le consume el corazón, parece que la eternidad traspasara las heridas y redoblara sobre un círculo de cal los latidos eléctricos del mundo. Solo el otoño oxidará la fuerza y la memoria sumergirá de nuevo sus pies de hierba en la profundidad del rio. De este modo, como si le fuese tolerable reconocer las circunstancias, las ventiscas del oriente empujaran el ritmo de los enfebrecidos, y los golpes en revancha circularan en torno de un mundo olvidado, herético, esperpéntico y vacío, claro ejemplo de la inmolación a la que se entregan las mujeres y los hombres regulares que deciden para siempre recluir sus penas. Cruzan los disparos de la prueba propia: un golpe cometido hacia uno mismo. Y cual hongo que se expande sobre un pan entumecido y rancio, concibe en el centro de su desolación, una guarida, un pequeño cúmulo, que representa el secreto de su ambición de heno. Es un nicho, ¡ha descubierto su tumba!, allí medita para luego al fin desenterrar la lengua, entregada a la odisea de sus undívagas tenciones. Ahora en sus manos guarda las palabras que no logran pronunciarse, quedando retenidas en el tiempo, habitado por un ciego torbellino y acunado entre sus manos de ceniza. Regresa, removido por un sueño de papel, y cuando alcanza de nuevo las riveras del presente, la mujer que en un principio cimentó el paisaje, ahora lo espera para que juntos descifren el mensaje. Al descubrir como las palabras se suceden, en la mirada de los dos se evidencia la desnudez de un sueño de mendrugos y estrellas.