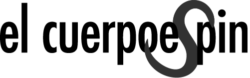Cada movimiento, en los dedos de los pies, en los labios, en los hombros… cada gesto condensaba la fuerza total de la obra. Una vez tocó con la punta de su índice derecho el piso, y no hizo falta que repitiera esa mínima acción para que fuera memorable. Su cuerpo menudo resollaba rítmicamente como un animal de seiscientos kilos; o se tensionaba y torcía, alcanzando, con una fidelidad asombrosa, esa disformidad y nerviosismo eróticos de los autorretratos de Egon Schiele.
Personalmente, tenía pocas referencias del pintor: algunas láminas en un libro, una novela de Vargas Llosa leída hace años; y sin embargo, ya desde los primeros minutos de la pieza parecía que uno conociera muy bien los cuerpos de Schiele; empezó a aparecer todo aquella variedad exquisita y perversa; aquel cuerpo espasmódico, extravagante, que develaba un Mr. Hyde más erotómano que criminal. En todo caso, no podría uno hablar de una representación literal de meras formas y poses, porque se sentía que esa especie de demonio emergía de lo recóndito del bailarín, que la contorción no se efectuaba solo sobre los músculos y los huesos, sino también en las tripas, y en el cerebro. Podría uno preguntarse si, por una extraña casualidad, acaso ha venido a darse que el pintor y el bailarín compartan un mismo espíritu pervertido y sensual; basta fijarse en las miradas, en la de Schiele, morbosa, incitante (Masturbación, 1911), y en la de Andrés, que nos invitaba a no sé qué inédito secreto.
Esta obra es dirigida por María Fernanda Garzón. La ha construido con un solo bailarín, y lo ha acompañado, en breves instantes, por un video en el que se proyecta el mismo cuerpo de la escena. Cuando aparece la proyección, el espacio se hace más profundo y genera una sensación de expansión hacia el vacío. Es vertiginoso. Ya sin el video el escenario es completamente blanco, y al igual que en los cuadros de Schiele, en que los contornos neutros permiten una figura trémula y expresiva, en Yo, Egon. Reflejos del alma, la albura del lugar deja a la intemperie a su intérprete, y vemos la presión de los huesos por debajo de la piel, y las deformaciones del rostro, y la electricidad de su cabello. La apuesta de la directora está centrada en la presencia de Andrés, que logra perfectamente (lo logró en esta versión de las 8:30 p.m. del jueves 29 de abril, en el teatro R-101, en el omnipresente, desbordado, invasivo, ostentoso y megalómano Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, 2012)… decía, que logra [la presencia de Andrés] concentrar la atención de los espectadores en cada pequeño punto de su cuerpo, durante todo el tiempo que dura la obra. No hay ningún artificio, no aparece ningún objeto, es solo él, reconstruido con una minuciosidad artesanal sobre la base de los mencionados autorretratos. La música genera tensión, pero es siempre el cuerpo el que gobierna la escena.
Solo queda una duda desde esta orilla: Por qué se ha optado por el color negro en el vestuario, por qué no haber adoptado las sugerencias que el mismo Egon Schiele pudo haber hecho sobre telas, sobre piernas o torsos desnudos (claro, a riesgo de ser literal): Autorretrato con camisa, 1914; Desnudo masculino de pie con paño rojo en las caderas, 1914; Hombre haciendo muecas, 1910; Autorretrato con los brazos levantados, 1914… Bien, solo consideraciones peregrinas, consecuencias de la inevitable inquietud que la obra nos motiva. Ya con lo que se presenta en la escena, con aquella sobriedad, tenemos todo un universo de sensaciones e imágenes que vale la pena volver a visitar.